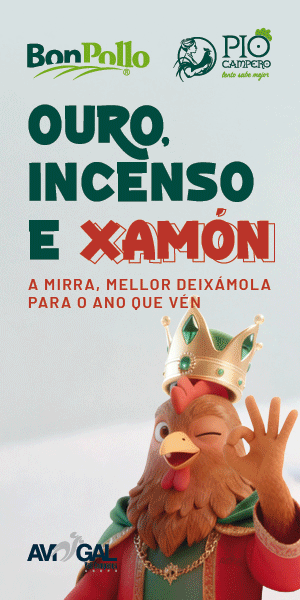Se cumplen hoy 477 años de la muerte de un navegante y explorador formidable, al que debemos los primeros escritos acerca del trazado de la costa de la península de Baja California y acerca de las costumbres de sus gentes. Hoy en día existe un monumento en San Diego dedicado a su figura.
La historia de los primeros años tras el descubrimiento de América es una de las más fascinantes. Viajes hacia lo desconocido, proezas llevadas a cabo por personajes únicos, ciencia mezclada con creencias y una conciencia clara de estar escribiendo la Historia. También guerras de una crueldad inusitada, traiciones, intereses personales y saqueos. El reparto de poder en el mundo cambió por completo y eso puso fin a la Edad Media. Llegaba una nueva era de imperios, sustentados en el descubrimiento de nuevas tierras, nuevas rutas de comercio y nuevas riquezas que obtener.
Después de su primer viaje, Cristóbal Colón siempre pensó que lo que había encontrado era una ruta a través del oeste para alcanzar la isla de Cipango —Japón— y las tierras de Catay —China—. Nunca llegó a conocer la verdad o a querer reconocerla. Sin embargo, a partir de 1507, con la publicación del planisferio Universalis Cosmographia, del cartógrafo Martin Waldseemüller, quedó estipulado el nombre de América para aquel lugar, cuyo descubrimiento se achacó en un primer momento a Americo Vespucio. Waldseemüller trató de recular en 1513 y dio a Colón el reconocimiento que merecía, pero ya era tarde: el nuevo continente había adquirido nombre.
Ahora bien, ¿de qué se trataba? ¿Qué era realmente lo que habían descubierto? Colón no había encontrado grandes riquezas en sus distintos viajes al Nuevo Mundo, pero pronto los conquistadores entraron en contacto con los grandes imperios americanos y el oro empezó a fluir. Era el tiempo de las expediciones en busca de leyendas, de las supuestas ciudades perdidas. En 1513, Juan Ponce de León trató de hallar la fuente de la eterna juventud y en su lugar descubrió Florida. En 1527, Álvar Núñez Cabeza de Vaca pretendió encontrar las Siete Ciudades de Cíbola y recorrió a pie lo que ahora es el sur de los Estados Unidos. En 1560, Lope de Aguirre se lanzó a la conquista de El Dorado y finalmente se proclamó príncipe del Perú, Tierra Firme y Chile. Un tiempo convulso, de imperios que se formaban y otros desaparecían para siempre.
Juan Rodríguez Cabrillo fue uno de estos pioneros, un navegante audaz y un hombre versátil, que supo adaptarse a la nueva época y vio en América su oportunidad de salir adelante. Nació alrededor de 1497 en Villa de Palma, hoy Palma del Río, Córdoba. Su profesión era la de carpintero de ribera, es decir, se dedicaba a construir y reparar aquellas embarcaciones que se dirigían al Nuevo Mundo. Por ello no es muy difícil comprender que en 1514, con solo dieciocho años, se embarcara desde Sanlúcar de Barrameda con la ilusión de hacer fortuna. Se puso a las órdenes de varios personajes significativos de la historia de la conquista de América, como Pedro Arias Dávila o Pánfilo de Narváez. A las órdenes de este último participó en la captura de Hernán Cortés, por encargo del gobernador general de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar. Pero, cuando ambos ejércitos se enfrentaron, Narváez quedó tuerto por un golpe de lanza y muchos de sus soldados cambiaron de bando, Cabrillo entre ellos.

Formó parte de las tropas que sobrevivieron a la Noche Triste —la matanza de más de cuatro mil seguidores de Cortés por parte de guerreros mexicas en la noche del 30 de junio de 1520— y también de las que, un año después, asediaron y tomaron la ciudad de Tenochtitlán. Participó en la fundación de Oaxaca y Santiago de los Caballeros, donde obtuvo la titularidad de unas ricas explotaciones mineras. A partir de ahí decidió asentarse, regresó a España para contraer matrimonio con Beatriz Sánchez de Ortega —hija de un comerciante de gran importancia en el Viejo Mundo, don Alonso Sánchez de Ortega— y se dedicó a vivir de sus cuantiosas rentas durante quince años.
Pero entonces volvieron a sonar las historias acerca de las Siete Ciudades del Oro. Según la leyenda, siete obispos habían escapado de la Península Ibérica a principios del siglo VIII de nuestra era para no caer en poder musulmán. Habían atravesado el Océano Atlántico y habían descubierto nuevas tierras, en las que fundaron otras tantas ciudades erigidas con oro puro. A principio del siglo XVI, esta historia volvió a correr entre los colonos, que creían encontrarse en el continente donde fueron a descansar los siete obispos, aunque no supieran exactamente dónde. Durante su expedición de 1527, Álvar Núñez Cabeza de Vaca oyó hablar acerca de una hermosa ciudad de oro llamada Cíbola —término que deriva de cíbolo, el nombre español para los bisontes, por abundar estos animales en las llanuras de Norteamérica—. En 1539, Francisco de Ulloa encabezó una expedición marítima que pretendía hallar ese lugar maravilloso, con el apoyo del virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, y aunque no lo logró, exploró todo el golfo de California y estableció sin lugar a dudas que lo que hoy conocemos como Baja California no era una isla, como se pensaba entonces, sino una península. En 1540, Francisco Vázquez de Coronado siguió los pasos de Cabeza de Vaca y descubrió el cañón del Colorado, donde trazó valiosos mapas de todo el territorio. La sensación general era que estaban a punto de encontrar Cíbola.
En 1542, nuestro protagonista, Juan Rodríguez Cabrillo, decidió abandonar la vida pacífica que estaba llevando y se embarcó en una última aventura, un viaje que le otorgara renombre, más allá de las riquezas. Si pudiera hallar la legendaria ciudad del oro, su fama sería universal y eterna.

El virrey Mendoza le entregó tres naves, que él comandó desde la nave capitana, la San Salvador. La flota partió el 27 de junio de 1542 en dirección norte, bordeando la costa desde Puerto de la Navidad —hoy Barra de Navidad, en Jalisco—. La travesía se volvió infernal, con ciclones, luchas y desavenencias, pero lograron cartografiar la costa, realizar estudios de profundidad de las aguas y dejar constancia de los pueblos que iban encontrando, así como de la flora y la fauna locales. En algunas ocasiones, sin embargo, sufrieron el ataque de tribus indígenas, lo que hizo que Cabrillo se rompiera un brazo a la altura del hombro. Lograron embarcar de nuevo y continuaron su viaje, pero más allá del cabo de San Martín les golpeó una terrible tormenta que impidió que siguieran avanzando. Las naves tuvieron que retroceder y arriesgarse a atracar en la isla de San Miguel.
Por aquel entonces, la fractura de Cabrillo se había gangrenado y el viajero falleció en aquel mismo lugar. Había recorrido por entero la península de Baja California, con una descripción pormenorizada de todos sus accidentes. No había encontrado ni rastro de Cíbola ni de riquezas de ninguna clase, pero murió siendo consciente del inmenso valor histórico de su proeza. Tanto fue así que encargó a su mano derecha, Bartolomé Ferrelo, que continuara la expedición al mando de la flota y este logró alcanzar lo que hoy es el Estado de Oregón. Al saliente que hoy en día separa California de Oregón lo bautizó como cabo Mendocino, en honor del virrey Mendoza, patrocinador del viaje.
Se cree que Ferrelo ordenó enterrar el cuerpo de Cabrillo en la isla Santa Catalina, frente a la actual ciudad de los Ángeles. Hoy en día existe una estatua dedicada al navegante en Punta Loma, San Diego.
Desde el año 2015, el Museo Marítimo de San Diego cuenta en su puerto con una reproducción exacta de la San Salvador, la nave comandante de la flota de Cabrillo. Este tesoro de la navegación recibe visitantes de manera habitual y además ha atracado en los principales puertos del mundo.
En California se recuerda con agrado la figura de Juan Rodríguez Cabrillo, navegante español que conoció la pobreza, la guerra, la muerte y finalmente la riqueza, el amor y la familia. Pero no se contentó con eso y, por el mero afán de descubrir una tierra misteriosa, se embarcó en un viaje que le costó la vida, pero que trajo al mundo conocimiento, ciencia e historia.
En mitad de una era de prodigios, Cabrillo fue un hombre especial, que renunció a la guerra y, más allá incluso de California, en el mar se conoció a sí mismo.