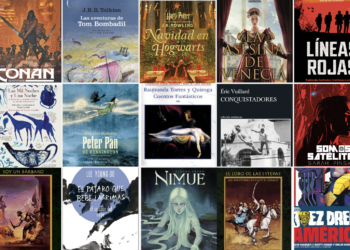En mitad de la nada, en un antiguo cruce de caminos del desierto de Zerzura, había un oasis. Constituía una pequeña joya en una amplia llanura desolada que se extendía durante muchas jornadas de viaje antes de poder llegar a algún lugar civilizado. De suelo formado por tierra fértil, bajo la sombra permanente de dos enormes farallones de piedra, en su centro se acumulaba el agua limpia y fresca de una laguna rodeada de palmeras.
Campos de cereales, rebaños de cabras dentro de un cercado y dromedarios atados al tronco de una palmera significaban la riqueza de la tribu. A partir de ellos podían cocer tortas de pan en el interior de un horno de piedra, podían beber leche recién ordeñada y asar patas de cordero.
Su plácida existencia venía a alterarse con la llegada del akasa, la estación de las lluvias, que reunía a todos los pueblos del desierto bajo un mismo techo. Una luna antes de que eso ocurriera, los guerreros de la tribu salían a cazar para alimentar a aquellos que vendrían a acompañarlos en la fiesta. Desde tiempos remotos, la aparición de Lul, el agua, representaba la mayor alegría para un nómada, de modo que ese era el principal motivo de celebración en todo el año. Tribus de lugares remotos acudían al oasis de Zerzura con sus hierbas aromáticas, sus espadas legendarias, sus dromedarios entrenados, sus halcones y sus joyas. Cientos de guerreros, sabios, mujeres y esclavos atravesaban la llanura y se establecían en las proximidades del oasis durante una luna entera. Comerciaban, reían, bebían jarabe de flores de maat, comían asado de cordero con especias y sobre todo contaban historias.
Era un momento mágico, cuando los espíritus caminaban sobre la tierra y las historias se hacían reales. La brujería de las ancianas se volvía más poderosa, de modo que estas aprovechaban para realizar encantamientos que podían llegar a durar varias generaciones y para bendecir a la tribu reunida en torno al fuego, como habían hecho sus ancestros desde tiempos remotos.
Los hombres descansaban de la vida de las armas y las mujeres contaban historias de épocas olvidadas, pues los primeros eran los encargados de defender a su pueblo y las segundas eran las depositarias del saber antiguo, de las leyes, de las enseñanzas y de los secretos que regían el universo. Así había sido desde el Gran Cataclismo que dio a luz al desierto y así habría de ser por toda la eternidad.
Desde que había conciencia entre las tribus, el oasis había estado en manos del Pueblo de la Marea. Ellos constituían el más antiguo de los grupos humanos de aquella región y por ello el Concilio de los Reinos Rojos de Zerzura los había nombrado oficialmente guardianes del oasis.
En el tiempo en el que ocurrió esta historia, apenas quedaba en aquel lugar más que los dos farallones de piedra, la laguna, las palmeras y las tierras de cultivo, pero se decía que, en tiempos remotos, antes de la llegada del Gran Cataclismo, aquella había sido la capital de un reino inmenso, de cúpulas doradas, palacios de mármol y un rey poderoso sentado en un trono antiguo. La vieja Chalana, que tenía la espalda puntiaguda como la de los dromedarios, recitaba a los niños de la tribu un poema según el cual la arena de Zerzura había sido agua una vez, pues un vasto océano cubría toda África, y aquel reino ahora desaparecido comandaba una flota de barcos que recorrían el mundo.
Nadie entendía la mitad de aquellas palabras, pero no querían llevarle la contraria a la vieja.