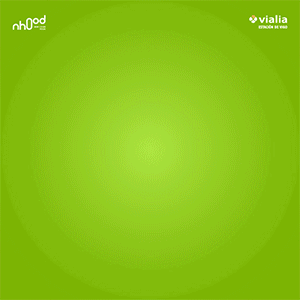El sol apareció con una llamarada salvaje. El cielo se volvió rojo como las hogueras, que se reflejaban en el abundante sudor del rostro de los zerzura. El aire se hacía cada vez más espeso, más frenético, más lleno de ansiedad.
—Allí nació Histah, para luchar contra el orden que imperaba en el mundo. Bajo su mano caen los imperios, desaparecen los pueblos y las razas se extinguen. Los hombres negros lograron mantenerla presa en el sur durante todo este tiempo, pero ahora ha vuelto. El desierto chilla de miedo al oír sus pasos, que se dirigen sin remedio hacia aquí. Su poder crece a cada instante. Los dioses tiemblan en sus palacios dorados, pues son conscientes de que el caos se desatará otra vez sobre el mundo y ella no tendrá piedad con nadie. Esto es lo que ha decretado el destino.
—¡No! –gritó Piel de Leopardo, patriarca del Pueblo de la Sal, mientras se alzaba de entre los suyos—. ¡Yo afirmo que no tiene que ocurrir como tú has dicho, bruja!
El poblado se estremeció. Era la primera vez que alguien se atrevía a llevarle la contraria a la sibila. Sus propios consejeros intentaron retenerlo, pero Piel de Leopardo era más rápido y se plantó delante de ella.
—Yo no creo en tus predicciones —le avisó—, de modo que no sigas con esta pantomima para asustar a los niños. Yo creo en un dios al que tu serpiente no puede hacer ningún daño.
Tan deprisa como Piel de Leopardo, reaccionó Diente de Tiburón. En un solo movimiento, el patriarca del Pueblo de la Marea se levantó de su posición, se colocó delante del chamán y cerró su mano derecha en torno a la empuñadura de la espada. El negro era mucho más ágil que el viejo zerzura, pero este no se amilanó. En sus ojos había una amenaza lo bastante explícita como para que Piel de Leopardo diera un paso atrás. Este empuñaba un alfanje tan largo como su brazo, pero por el momento lo guardaba en su vaina. Vestía el khalat y el turbante propios de los turcos, sin velo en la cara. Diente de Tiburón lo observó durante un tiempo antes de decir:
—Te conozco hace mucho. Tu padre me salvó la vida y la piel de leopardo que visto se la debo a él. Pero, si insistes en amenazar a uno de los miembros de mi tribu, olvidaré todo eso. No me costará mucho tenerte por un enemigo. ¿Lo comprendes?
El nerviosismo entre las tribus aumentó. Nunca se habían producido actos de violencia durante la celebración del akasa. Las espadas seguían inmóviles, pero los ojos de los zerzura pedían sangre. Piel de Leopardo se detuvo para evitar que el asunto llegara a un extremo del que ya no pudieran volver. Juntó las manos, bajó la cabeza y sonrió.
—Soy huésped del Pueblo de la Marea —dijo, con una voz más tranquila—. Toda mi gente ha sido acogida por ti en persona. Juro por Alá que nunca haría nada que perjudicara a tu tribu, puedes creerme.
El patriarca se relajó. Soltó la espada y tomó de nuevo asiento junto a la hoguera. Sus invitados lo miraron con desconfianza por primera vez. Entre los zerzura se tenían en gran valía las muestras de honor, sobre todo en la defensa de los suyos. Pero eso no les quitaba de pensar que su anfitrión se había revuelto contra un hermano, desobedeciendo así la primera norma de la ley del desierto. Si los zerzura no respetaban la obligación de hospitalidad, ¿qué sería de ellos como pueblo? No durarían mucho.
Los espíritus se burlarían de ellos, después de consumir su carne y jugar con sus huesos.
Novela por entregas: «La senda de Jhebbal Sag»: