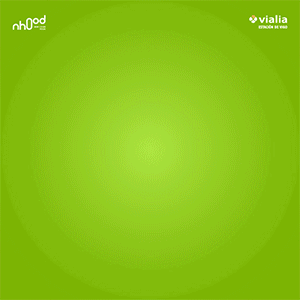Una vez más, la vida y sus paradojas. Domingo Villar, ‘Mincho’, nacido en Vigo 1971, era un virtuoso de la novela negra, un escritor tan frágil como miedoso e inseguro que salía a flote por concienzudo. Sentía admiración por los médicos de urgencia, los últimos a los que vio. Ahí el contrasentido.
“Un pesimista alegre”. De este sucinto modo se definía el autor de la exitosa trilogía compuesta por ‘Ojos de agua’ (2006), ‘La playa de los ahogados’ (2009) y ‘El último barco’ (2019), libros con distintos procesos creativos y períodos de gestación traducidos a un sinfín de idiomas a través de las versiones originales en español y en gallego.
El que fue flamante XXV Premio Nacional Cultura Viva Narrativa ha fallecido tras sufrir un infarto cerebral en su ciudad natal, a la que se había desplazado desde Madrid para cuidar a su octogenaria madre Rita, que está delicada de salud. Se fue respetando su orden de prioridades, que pasaba, primeramente, por estar con la gente que más quiere, y ya después leer y escribir.
Domingo, que presumía de estar en paz consigo mismo, no pudo en cambio morir habiéndose despedido, como era su deseo, el cual no dudaba en compartir públicamente.
Apasionado del poeta Carlos Oroza, del escritor Robert Louis Stevenson y de su cocinero pirata Long John Silver, y de la canción ‘Si te vas’ de Extremoduro, ha partido de manera temprana y sin ese aviso previo.
Ocurrió en Vigo, su tierra, la que no podía imaginarse sin pensar en el puerto y en su ría; donde solía pasear en cada uno de sus viajes viendo el mar y los barcos y disfrutando del intenso olor de la marea baja.
Hemorragia subaracnoidea, sangrado entre el cerebro y la membrana que la rodea. Su pronóstico resultó fatal desde un inicio y su estado comatoso mantuvo en vilo a todos los que lo querían y admiraban, que no son pocos.
El padre de Domingo, vinatero tardío, un hombre que escribía coplas, sonetos y chascarrillos, se marchó antes, en 2013. A él le leía su hijo todo aquello que plasmaba en sus páginas. Después, hizo lo propio con su madre, su hermano Andrés y con uno de sus hijos.
Necesitaba Villar leer en voz alta y ver cómo sonaba lo narrado. Su progenitor, ese bodeguero apasionado que hizo que las estaciones del año se convirtiesen en poda, purga, floración y vendimia, le prohibió matar al padre de Leo Caldas, del Leo inspector de policía fumador y amante de la buena comida y cómo no de los buenos caldos.
Al Caldas que hay que encontrar en la Taberna Eligio o en el bar El Puerto, en esa suerte de mezcla de los límites de la ficción y de la realidad. Domingo bromeaba con que necesariamente, por mandato superior, debía ser inmortal.
Villar, comentarista gastronómico, literario y deportivo, comparaba a su padre con Andrea Camilleri, que empezó a escribir a los 74 años y se convirtió curiosamente en el hecho literario más importante de Italia en su momento. En su hogar, igual, pero su ídolo casero rondaba los sesenta, un poco más joven.
Domingo, que tenía 51 años, quería ser Hemingway. Pero fue Domingo, Domingo Villar, el que armaba cuentos para poder oxigenarse, el de la musicalidad, las metáforas, las descripciones sugerentes, las notas de humor y los personajes vivíparos de esas tramas policíacas. El que pasaba de ser eremita a exhibicionista, tardando lo que tuviese que tardar.