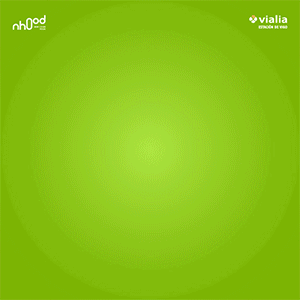Se cumplen hoy 210 años del final del incendio de Moscú, que acabó con las tres cuartas partes de la ciudad y causó un brusco parón al avance de las tropas napoleónicas. La táctica de la tierra quemada cambió las tornas de un conflicto que los rusos denominaron la guerra patriótica.
En 1812, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, ordenó a su ejército, la Grande Armée, que invadiera Rusia. Esto se debió a la escasa colaboración que había obtenido por parte del zar Alejandro I en el bloqueo comercial al Reino Unido. Ambos dirigentes habían firmado cinco años antes el llamado tratado de Tilsit, por el que finalizaban las hostilidades entre Francia y Rusia a cambio de ayuda militar mutua: la primera se uniría a la segunda contra al Imperio otomano, mientras que la segunda participaría en el bloqueo que los franceses habían impuesto al Reino Unido. Sin embargo, este equilibrio duró poco tiempo, ya que en 1811 se abrieron de nuevo los puertos rusos a la llegada de cargamentos ingleses. Eso enfureció a Bonaparte, que decidió, en contra de los avisos de sus consejeros más cercanos, que había llegado el momento de someter al legendario oso ruso.
La ofensiva dio comienzo en junio de 1812 con la intención de que la escaramuza se resolviera en poco tiempo y las tropas francesas se hicieran con el poder en Rusia antes de que llegara el invierno. Y así fue, pero nada ocurrió como ellos habían pensado. La Grande Armée avanzó con más de setecientos mil soldados y enfrente se encontraron con poco más de la mitad, pero en ningún momento se produjo un combate directo entre ambas fuerzas. Desde el comienzo, los rusos, conscientes de su inferioridad manifiesta y sus escasas oportunidades de éxito en campo abierto, optaron por replegarse. Los franceses se internaron en el país en un movimiento rápido que, en principio, obedecía a su estrategia inicial, pero que enseguida demostró una situación caótica: las líneas de suministros no podían avanzar a la misma velocidad que los soldados, y a esto se sumó la temida estrategia de tierra quemada, que consistió en arrasar cualquier campo, cobertizo, vía, puente, máquina o herramienta susceptible de darle algún servicio al enemigo. Esto llevó a que las tropas francesas se vieran perdidas en mitad de la estepa rusa, sin posibilidad de obtener alimento ni de que le llegara desde su retaguardia, sin ropas de abrigo, sin medicinas y sin unas mínimas condiciones de higiene en las que vivir. Al mismo tiempo, los ejércitos del zar aprovecharon para aplicar la guerra de guerrillas, con ataques fugaces de su caballería que se saldaban con numerosas muertes y escasas pérdidas, un saldo lento pero mucho más favorable del que habrían podido conseguir en un combate franco. Era la misma táctica que habían empleado los españoles en los años previos y que ya se había saldado con la expulsión de los franceses de muchas regiones, como había ocurrido en 1809 con Vigo, primera ciudad europea en verse libre de la invasión napoleónica.
Esa estrategia de tierra quemada se le atribuye clásicamente al príncipe Mijaíl Bogdánovich Barclay de Tolly, general en jefe ruso que tomó la decisión de retroceder de forma sistemática hasta dejar a sus enemigos en una posición vulnerable. Sin embargo, eso le fue creando enemistades dentro de su propio ejército, lo que llevó a que el 17 de agosto fuera relevado de su cargo por el príncipe Mijaíl Ilariónovich Goleníshchev–Kutúzov. Sin embargo, aunque los principales responsables militares pensaban que esto cambiaría la manera de reaccionar ante el avance francés, la realidad fue que Kutúzov planteó exactamente los mismos términos que su antecesor: un enfrentamiento cara a cara con el poderoso aunque mermado ejército francés conllevaría un sacrificio inútil de soldados rusos, de modo que lo ideal era seguir actuando del mismo modo. Tan solo plantó cara el 7 de septiembre en la ciudad de Borodinó, junto al río Moscova, en una sangrienta batalla que costó la vida a unos treinta mil soldados franceses y unos cuarenta mil rusos, con estos últimos obligados a retirarse a San Petersburgo, lo que dejó el paso abierto para que Napoleón alcanzara Moscú el día 14.

Allí se encontró nada más que una ciudad abandonada, con solo unos veinte mil habitantes que se habían quedado a resistir la invasión, entre ellos unos quince mil soldados heridos que no pudieron ser trasladados y decidieron proteger la ciudad mientras los demás seguían replegándose. Los franceses arrasaron Moscú y se ensañaron con ellos. Cuentan que las matanzas y las violaciones de mujeres civiles fueron frecuentes, así como los saqueos de iglesias, casas y palacios. El propio Napoleón ordenó que la catedral de san Basilio se empleara como cuadra e intentó llevarse como trofeo su cruz dorada, solo para descubrir que en realidad estaba hecha de madera y pintada por encima.
La sensación de triunfo en el bando francés fue inmensa. Creían que habían obtenido la victoria y en un plazo adecuado. El invierno aún quedaba lejos y la capital enemiga se hallaba a sus pies, sin que hubieran tenido que sufrir graves pérdidas humanas. El emperador durmió esa noche en el Kremlin sin darse cuenta de la trampa que le habían preparado, y que había firmado el mismo Kutúzov el día anterior de acuerdo con el conde Fiódor Rostopchin, gobernador militar de Moscú. La idea era sencilla: quemarían Moscú con todos los franceses dentro.
La ciudad empezó a arder ese mismo día 14 por culpa de la acción de numerosos aparatos incendiarios. La chispa ardió a causa de la acción de esos mismos soldados rusos que se habían quedado atrás con órdenes específicas de que no dejaran nada en pie. Los edificios, principalmente de madera, ardieron fácilmente como había ocurrido en Londres en 1666, y los fuertes vientos nocturnos ayudaron a que se propagase. Pronto cada barrio, cada casa y cada rincón de la orgullosa Moscú estaba en llamas, lo que pilló a los franceses totalmente por sorpresa. Entonces descubrieron que el plan de Kutúzov era más complejo que eso, ya que, en su huida, las tropas rusas se habían llevado consigo las bombas de agua y todo el equipo de actuación de los bomberos de la ciudad, lo que hizo imposible que apagaran el fuego.
La situación se volvió caótica en los siguientes días, con detonadores colocados en numerosos edificios y que explotaban por sorpresa para avivar las llamas. El propio Rostopchin quemó su mansión a las afueras de Moscú para que no sirviera de refugio a las tropas francesas y liberó a los presos de las cárceles con la promesa de que aumentarían el desastre. Napoleón no tuvo forma de salvar la situación. Las cartas que envió al zar Alejandro —refugiado en San Petersburgo— no obtuvieron respuesta, las llamas parecían imposibles de apagar, los edificios se caían uno tras otro y las líneas de avituallamiento habían sido destruidas por los rusos. Sin forma de cobijarse, los soldados franceses encaraban una situación muy delicada, con noches de temperaturas gélidas, escasa agua potable, tifus, sarna y heridos imposibles de tratar. Rusia se había convertido en una encerrona de la que tal vez no saliera vivo ninguno de ellos. El emperador intentó conservar el orden en su ejército y ordenó ajusticiar a cuantos saboteadores fueron encontrando, pero ni siquiera eso sirvió para mucho.

El 18 de septiembre, el fuego en Moscú pudo ser controlado y, aunque algunos barrios siguieron en llamas, la situación general volvió a estar bajo control. Pero entonces llegó el momento de darse cuenta de lo ocurrido: tres cuartas partes de la ciudad estaban en ruinas y muchos otros edificios corrían peligro de hundirse. Las condiciones en que se hallaban las tropas eran horribles y aún no había llegado lo más crudo del invierno. Sí, habían logrado hacerse con la capital en el tiempo que se habían marcado al principio, pero al final resultó ser inútil.
Napoleón sopesó sus opciones y vio que no eran muchas. El problema no era de conquista, sino de supervivencia. Podría avanzar aún más y perseguir al zar por toda Rusia si hacía falta, pero a la postre serían los suyos los perjudicados.
Aún procuró conservar Moscú durante un mes más y obtener algún rendimiento, pero el 19 de octubre ordenó la retirada. Fue duro admitir un fracaso tan terrible, pero no le quedaba más remedio. De las tropas que mandaba, menos del veinte por ciento pudieron volver a casa, mientras que sus enemigos habían logrado salir con bien de la campaña, aunque con medio país arrasado.
El desastre fue aún peor durante la retirada que en el propio combate, ya que se enfrentaron a dos meses de penurias a través de una Rusia helada, sin suministros ni caballos, y con el permanente ataque de guerrillas liderado por el general Kutúzov. Los franceses salieron de Rusia el 14 de diciembre y pusieron fin a uno de los episodios bélicos más terribles de la historia, superado, un siglo después, por la invasión nazi de Rusia. Esta campaña fracasada demostró al mundo que los ejércitos de Napoleón no eran invencibles, igual que habían hecho la batalla de Trafalgar y el levantamiento popular que había tenido lugar en España.
La resistencia rusa se convirtió en un símbolo mundial de defensa de la nación, hasta el punto de bautizar a este periodo como guerra patriótica. Los rusos sintieron la destrucción de Moscú como una prueba de su valor, entrega y sacrificio, como demuestra el hecho de que no dudaran en abandonar sus tierras y sus hogares para luego quemarlos e inutilizar a las tropas enemigas.
La novela La sombra del águila, de Arturo Pérez–Reverte, cuenta un episodio ficticio de ese ataque francés a Rusia que protagoniza un pelotón de soldados españoles enrolado en el ejército francés. Porque también hubo españoles luchando a favor del bando napoleónico, igual que los hubo en la campaña de Hitler que acabó de la misma forma desastrosa.
La guerra es algo consustancial al género humano y se repite cada cierto tiempo como si fuéramos hámsters dentro de una rueda. Eso hace que no haya soldados buenos ni malos, sino que lo malo son las guerras y los soldados no son más que víctimas de las decisiones que aquellos que los gobiernan.
Como decía mi abuela, si vives lo suficiente, te dará tiempo a ver a los buenos convertidos en malos y al revés. En eso, en realidad, consiste la Historia.