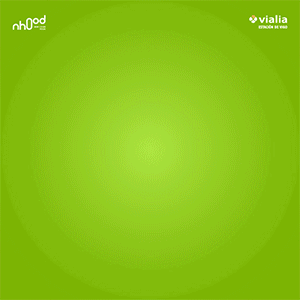—¡Agáchate!—, me grita la voz que sale del transportín, y apenas tengo tiempo de bajar la cabeza antes de que un rayo eléctrico quiera freírme.
Había pensado que probarían con unos disparos de advertencia, pero estos tipos no se andan con juegos. Ya han empleado un lanzacohetes para derribar el furgón en el que realizábamos el traslado, y luego un fusil táser para eliminar al piloto y a mi compañero, el oficial Balboa. Su enorme físico de minotauro yace ahora muerto en la misma gravitoacera de la Estación Aeroespacial de Urzaiz en la que hemos caído, y temo que al Banco de Pautas Cerebrales le llevará demasiado tiempo clonar uno nuevo —y más a estas horas de la madrugada—.

Estoy sola. No puedo implicar a otros en esta locura, y sin embargo mis contrincantes pertenecen al grupo de asesinos más peligrosos de toda la galaxia.
Antes de que pueda moverme, dos gigantes de ropas negras y máscara de jade me rodean y desenvainan unas vibroespadas, cuya hoja se pone a zumbar con un ruido ominoso. Si logran acertarme con eso, no estoy segura de si mi cuerpo de mercurio podrá sanar la herida. Son mecanoninjas, ejecutores sintéticos enviados por la Hermandad del Loto Negro para cobrarse mi piel. Al fin y al cabo, les basta con matarme para hacerse con el enorme botín que llevo en la mochila: cientos de memorias orgánicas, viales cargados con recuerdos líquidos que pueden aplicarse al momento por vía inhalada, transcutánea u oral, y que en el mercado negro valdrán millones. Eso, claro está, si antes logran vencerme.
Mis manos fluyen con la maleabilidad del mercurio y reproducen sendas pistolas Barreiro USP–SD —armas semiautomáticas de 9 mm y 15 cartuchos, en este caso también de mercurio—. Disparo a la cabeza de uno e intento hacer lo mismo con el otro, pero este me esquiva y trata de cortarme con su acero. Doy un salto hacia atrás y veo la hoja vibrar por delante de mi cara. Son buenos y están decididos. Tienen órdenes de hacerse con el tipejo al que yo debo custodiar, y nada podrá apartarlos de su misión. Debería explicarles que están cometiendo un delito muy grave en el territorio de los Planetas Unidos, que yo soy la inspectora N4rv43z, de la División de Seguridad de la Fundación Omnia, y el que acarreo en un transportín es un valioso elemento del Programa de Protección de Testigos. Pero sin duda ya saben todo eso, no les importa el asunto del delito —y seguramente tampoco respetan lo más mínimo la autoridad de los Planetas Unidos—, y ya han entendido por mi aspecto —albina, cabeza rapada, ojos de loba, tatuajes galaicos que me corren bajo la piel, chupa de cuero y camiseta de Los Suaves— que yo tampoco estoy para sentarme a hablar.
Apoyo una bota en el filo de la gravitoacera, justo un segundo antes de caer veinticinco niveles de altura, y salto de nuevo hacia él. Su ninjatō es un arma prodigiosa, una espada recta de unos 60 cm de longitud diseñada para cortarme en pedazos antes de que pueda darme cuenta, pero no resulta igual de útil a cortas distancias, de modo que me acerco a su figura, me escurro entre sus brazos, entro en su guardia y le suelto un tiro por debajo del mentón.

La noche se está poniendo difícil. Los tecnoinsectos lumínicos alumbran la escena y la envían a las cámaras de seguridad del Cuerpo Nacional de Pacificación, pero nadie vendrá a ayudarme. Esta es una operación secreta y debe seguir siendo así.
Echo una ojeada al primero que derribé, que ya se está levantando con esfuerzo, y reconozco que su carcasa es la mejor que he visto. Son metaleros, de acuerdo, droides nostálgicos con armazón de metal, pero aun así debería haberle provocado más destrozos. Si una 9 mm Parabellum disparada a bocajarro en la frente no ha hecho más que aturdirlo, voy a tener problemas serios.
—¡No está muerto! ¡No está muerto! —chilla mi protegido.
—No eres el único que tiene ojos —le recuerdo con voz áspera, y le suelto una patada al transportín.
Su cuerpo rechoncho golpea contra las paredes de la caja y emite un alarido peculiar. A los más pequeños de Neo Vigo los tiene enganchados, pero yo estoy a punto de soltar lastre y dejar que se lo quede el villano de animación que nos persigue.
Maldito Teddy, el osito necrófago, el personaje más famoso de la holovisión infantil. Su serie bate récords de audiencia en toda la galaxia y no hay niño que no quiera una camiseta, un calzoncillo, un camión, unas esposas o un cilicio adornados con el rostro infantil y luminoso de Teddy. Si supieran que aprovecha los encuentros con sus fans para copiar imágenes mentales y luego vendérselas a las mafias de recuerdos implantados, igual ya no sería tan famoso. Esta Navidad, el osito ha llevado mentoescáneres a cada colegio e instituto de su gira estelar, y por eso ahora tengo colgada a la espalda una mochila repleta de momentos felices.
El problema ha llegado cuando alguien con mucho dinero y poder quiere agenciarse el botín de las fiestas, y no le importa soltar unos ninjas en mi ciudad, ni matar a agentes de Pacificación o poner en peligro a millones de ciudadanos inocentes.
Agarro el transportín con la mano derecha, salto de la gravitoacera y me dejó caer por la fachada de la Estación Aeroespacial. El viento de los primeros cinco niveles apenas resulta más que una caricia, pero enseguida la velocidad de caída aumenta, el ruido se vuelve ensordecedor y el viento trata de cortarme la piel a jirones. Desde Urzaiz salen transportes para toda Gallaecia, y a eso se suman el centro comercial y las áreas de ocio, por eso la torre mide varios kilómetros de altura y ocupa unos ciento cuarenta niveles de vida. Podría caer durante horas y convertirme en pulpa antes siquiera de alcanzar ninguna clase de suelo.
Entonces distingo, sobreimpresionado en un lateral de mi campo de visión, un oportuno mensaje de ayuda.
«Dh4rm4
Entiendo que la conversación se ha terminado, ¿no es así?
Qué bien te las arreglas para no hablarme nunca de tus parejas…».
—Ahora mismo me coges un poco ocupada, hermanita. ¿Puedes buscarme una salida que ellos no sean capaces de rastrear?
Al momento, veo cómo el aerotranvía Neo Vigo–Bay City cambia de trayecto con un giro brusco y se pone a mis pies. Rápidamente compenso la velocidad y ángulo de caída con mi aura de vuelo unipersonal y aterrizo en el techo, dispuesta para lo que tengan planeado en la oficina central de Omnia. Dh4rm4 es mi querida hermana de forja, nos hicieron juntas, pero muy diferentes: ella es la mejor motor de búsqueda de todo el universo —pero el hecho de que no tenga un cuerpo físico hace que siempre quiera hablar de mis aventuras sexuales—. Dejo que pilote el vehículo en forma remota hacia algún lugar desconocido, de modo que mis perseguidores no puedan saber a dónde voy y cuente con una cierta ventaja.
«Dh4rm4
Hay una aeromoto Fat Boy esperando por ti al final de ese trayecto.
Y no creas que no tenemos una conversación pendiente sobre cierto minotauro con geada…»
Por desgracia, no llego a ninguna de las dos cosas. El mismo lanzacohetes que nos derribó antes se ocupa ahora de sacar al tranvía de su ruta y de empujarlo contra la fachada del edificio Simeón. El golpe me zarandea como a un balón de magnetofútbol y de repente noto que mi conciencia se pierde. Por un instante, soy un adolescente de Coia que ansía ver a su ídolo, después un niño de Motor City e incluso un padre de Beiramar. Sacudo la cabeza e intento volver a ser yo —por muy desagradable que resulte—. Me temo que unos cuantos viales se han roto en el choque y he absorbido los recuerdos que copió Teddy. No era consciente de que yo también podía consumir esta droga, pero entiendo que haya tanta gente enganchada, sobre todo los droides, que nacemos sin pasado. Las mafias se aprovechan y nos venden memorias ficticias: una niñez, una familia, algunos sueños de futuro…
Escupo la rabia de sentirme tan vulnerable y trato de orientar mi cerebro. Estoy en pleno corazón de la ciudad, rodeada de civiles que pueden convertirse en víctimas por mi culpa. Salto del convoy en llamas y aterrizo en la Puerta del Sol, a los pies de la estatua del Sireno, y rodeada de bonitas terrazas calentadas con estufas, donde la gente ve la vida pasar y se deleita con manjares de la ría.
Pues todo eso puede terminar en tragedia si no me esmero.
En la distancia, veo llegar a los dos mecanoninjas, que se acercan planeando mediante alas delta, y comprendo que la batalla aún está viva. Alrededor, miles de aeropeatones chillan, corren y se dedican a grabar la escena con sus sondas mentales para luego subirla a holo–redes —aunque no podrán distinguir nada a causa de mi aura vibracional, que evita que me haga demasiado famosa—. Debo mantenerlos alejados, al tiempo que protejo al osito y llevo las muestras al Palacio de la Justicia. Demasiadas tareas para no tener cobertura de ninguna clase.
—¡Estamos perdidos! —berrea el histriónico de Teddy, y hace esfuerzos por salir de su jaula, de la que no existen más llaves que la mía.
El oso es un testigo protegido, pero también está acusado de hackeo de conciencias digitales, y no creo que salga bien parado de eso.
Echo a un lado el transportín con una patada y transformo mi mano izquierda en un fusil TPR, que escupe una ráfaga de proyectiles sobre mis enemigos. El más cercano de ellos cae derribado a la entrada de una conocida tienda de empanadillas artesanales, el otro logra apartarse de la trayectoria, pone un pie en tierra y echa mano a su acero. Puedo ver en sus ojos mecánicos que está preparando un golpe de iaidō, la ancestral técnica de esgrima japonesa que consiste en sajar al tiempo que se desenvaina. Cierra los dedos en torno a la empuñadura y, con un silencio mortal, extrae la hoja a una velocidad increíble, de un solo giro de su brazo.
Pero, para entonces, yo ya estoy lista. He tenido muy cerca la vibroespada de su compañero, así que no tardo en reproducirla con el mercurio del que estoy hecha y enseguida los dos filos se encuentran en el aire.
Si el sintético tuviera expresión facial, seguro que ahora se podría leer en ella la sorpresa de que alguien se le haya adelantado. La máscara de jade lo evita, y eso hace de él un asesino impenetrable que sólo vive para matar. Sujeta el ninjatō con las dos manos y trata de romper mi guardia, pero no se da cuenta de que yo tengo acceso a todos los registros de las antiguas ryū o escuelas japonesas y de que mi cuerpo aprende por inmersión en el conocimiento. Me hago una con la sabiduría que descargo en la Holo–Red y al instante puedo imitar los golpes de los más famosos luchadores de la historia. Eso, claro está, no sirve para derrotar a un auténtico experto, pero sí para darle trabajo y conseguirme algo de tiempo de vida.
Su espada vuela, avanza y juega a confundirme, porque sabe que no necesita más que un tajo para acabar conmigo. Y, mientras, su compañero se pone en pie y echa mano al rifle con el que ya mató antes. Estoy atrapada. Si busco utilizar la pistola, perderé de vista la hoja y acabaré muerta. Si no elimino al que tengo a distancia, me matará de un rayo. O por lo menos me quitará de en medio y mi misión acabará enseguida. No tengo muchas posibilidades a mi alcance.
Salto, ruedo por el suelo y agarro el transportín, que empleo como escudo. El ninjatō impacta contra su armazón de metal y lo convierte en virutas, y esa es toda la distracción que me hace falta para llevar las cosas a mi terreno. Saco de mi mano izquierda la USP–SD y le vacío el cargador al que tengo más cerca. Luego sigo rodando, con las descargas eléctricas cayendo a mi alrededor, recargo la pistola y finalmente hago blanco en el otro. No soy muy buena con las espadas y sé que, a la postre, luchadores de esta clase podrían matarme, pero las armas de fuego sí son mi territorio. Mi naturaleza, mi porqué. Y disfruto llenándoles la carcasa de proyectiles de mercurio.
—¡Vámonos! —grito cogiendo a Teddy del suelo y echando a correr por detrás del edificio Simeón —¡Ya está bien de esta historia! ¡Tenemos que afrontar lo que hiciste e ir a ver a tu enemigo!
El oso tiembla en mis manos. Todos lo ven como una adorable criatura de peluche verdoso, y así fue como lo presentaron los creativos de la holovisión, pero lo cierto es que en sus ojos hay más oscuridad que en la mayoría de burdeles de la galaxia. Me mira fijamente y sabe que esta loca carrera ha terminado.
—Quieres… quieres decir…
—Sí, al señor Sapo, el villano de tu serie de animación. Es él quien ha enviado a los ninjas, ¿no es verdad?
Asiente, y por un segundo parece que se le van a saltar las lágrimas. Claramente, es un actor del Método, porque nadie se creería su drama a estas alturas.
—Sí… quiere hacerse con el monopolio de los recuerdos felices. Los rusos venden experiencias de guerra y los italianos, sexo virtual, pero nadie ofrece momentos bonitos. Es un nicho de mercado…
—Y tú querías explotarlo por ti mismo, ¿no?
—A ver, es que la holovisión es un negocio efímero. Hoy estás en la cresta de la ola y mañana no te recuerda nadie, así que pensé en sacar algún partido a largo plazo. Las modelos abren escuelas de modelos. ¿Por qué lo mío es tan terrible?
Evito contestarle. Ya no tengo ganas de diálogo.
—¿Dónde está el señor Sapo? Vamos a ir a negociar tu libertad.
Traga saliva con esfuerzo.
—En… la Casa da Collona. ¿De verdad te vas a atrever a ir allí?
Respiro hondo. No pensaba que me iba a dar esa respuesta. El pub Abanico, más conocido en toda Gallaecia como A Casa da Collona, es uno de los lugares menos recomendables de Neo Vigo. Burdel, local de citas, bar de alterne o simple casa de encuentros en la intimidad… ha recibido muchos nombres, pero todo se resume en que lleva un siglo erigido en foco del sexo real de la noche viguesa, y ha sobrevivido a crisis económicas, cambios de Gobierno, guerras nucleares y al auge del ocio virtual y a demanda, que permite mantener relaciones con personas famosas y sin salir de tu zona de confort. ¿Cómo es que algo tan… analógico… sigue en pie? ¿Qué extraños placeres halla su clientela en acudir por sí misma a ese tugurio en busca de satisfacción?
No lo llego a entender, pero tampoco es mi asunto.
—No. No vamos a ir ahí. Lo vamos a arreglar de otra manera.
—¿Qué…? ¿Có… cómo lo vas a…?
Mis contrincantes ya se están poniendo en pie. Miran en mi dirección y empuñan sus armas, pero ya no las van a necesitar. Esto se acaba aquí, ya está bien de dar vueltas y recibir golpes gratuitos. Me quito de la espalda la mochila llena de material de contrabando y la pongo en el suelo. Es lo que buscan, a cualquier precio.
—Seguro que vuestro jefe puede ver lo que estáis haciendo. Sois como muñecos que transmiten a distancia, ¿no es verdad? Pues que vea esto.
De una patada, aplasto la mochila, y todos los viales se rompen. El líquido se vierte en el suelo y crea una pequeña nube de vapor, de la que me separo. No quiero volver a inhalarlo y perderme en recuerdos. Los ninjas tratan de dispararme para que no lo vuelva a hacer, pero ya no tiene sentido: las pruebas que debía llevar al Palacio de Justicia se han derramado por las baldosas de la Puerta del Sol y ya nadie podrá hacer negocio con ellas, así que bajan las armas.
—¡Qué has hecho! —oigo gritar a Teddy en un alarido de desesperación.
—Ahora eres libre. No hay nada contra ti, así que márchate. Ni la Hermandad del Loto Negro ni el señor Sapo van a ir a buscarte, pero apuesto a que te vigilarán de cerca por si vuelves a las andadas. Igual que vamos a hacer nosotros. Mi empresa controlará tus llamadas telefónicas y tus mensajes por si se te vuelve a ocurrir esta feliz idea y, como sigas robando memorias, caerá sobre ti todo el peso de la justicia.
Me mira de arriba abajo, y creo que sabe lo que está viendo.
—¿Tanto te asusta la Casa da Collona como para que prefieras que esto se olvide? Entonces parece que mi enemigo eligió bien su cuartel general.
—Hay… guerras que no compensan. Incluso yo sé dónde está mi límite.
—Pues, gracias a ti, ahora los droides se quedarán sin momentos felices. ¿Qué va a ser de ellos?
—Se resignarán. La cuesta de enero ha llegado para todos y no queda más que aguantarse. Mejor asumir la dura realidad que pagar a un mesías por un placer ficticio. Vuelve a tu serie, peluche. Ya haces bastante felices a los niños con tus monerías como para querer hacerlo también con los sintéticos. Nosotros… ya no tenemos remedio.