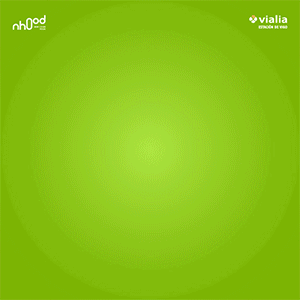No es raro que me llame mi madre. Mi madre me llama todas las noches. Todas. Sin excepción. A veces, antes de hacerlo, me pregunta si estoy ocupada, si me puede llamar. Otras no; ella llama, y yo, que veo la llamada en pantalla, directamente la ignoro si estoy ocupada. Ocupada, normalmente, es trabajando. Hoy, o ayer, porque a estas horas ya es viernes, me llamó a las ocho y media. A las ocho y media es demasiado pronto. A las ocho y media estaba trabajando.
Acababa de enviar un mail y me disponía responder el siguiente, así que cuando vi AA Mami en pantalla, tras comprobar que era demasiado pronto, respondí directamente ‘¿qué pasó?’.
- Se murió el abuelo
Pregunté cuándo. Cómo no hacía falta, porque mi abuelo tenía 92 años. Me dijo que no sabía, que hacía un rato. Le dije que le colgaba para llamar a la abuela. Cuando la abuela cogió el teléfono se hizo el silencio unos segundos y a mí sólo me salió decir cómo estás. Bien, estoy fuerte -me dijo-, pero las niñas no.
Las niñas son mis primas y tienen ya más de veinte años, pero fueron las últimas nietas en llegar. Le dije a la abuela que iba para allá. Ahora pienso que no sé qué mail dejé sin responder y que tengo que revisarlo. Que además tengo que anotarlo en la agenda porque si no, con todo lo demás, se me olvida. Y lo anoto.
Una cazadora, las llaves del coche, una batería portátil por si entraba algo urgente al móvil, y al ascensor. Durante el trayecto pensaba en cómo iba yo a reorganizar la agenda; en cuándo sería el entierro, en cómo iba a encajar el trabajo pendiente ahora que tendría que bloquear, como mínimo, dos días. Cuando llegué a casa de los abuelos ya se habían marchado los médicos; estaban las primas -las niñas-, las tías, más familia, llegaron mis padres, y mi hermano y mi cuñada. No había luz en toda la planta de abajo; decían que el abuelo se la había llevado.
Estábamos a la espera de que apareciesen los de la funeraria y decidimos, en la penumbra, acomodarlo. La abuela procedió y él entendió el gesto. Así, a modo de último milagro, la luz regresó. Y nosotras reímos. Parece ser que todo sucedió mientras mi padre subía los plomos, pero no es esa parte de la historia la que trascenderá.
Nos turnamos para entrar y salir de la habitación que nos permitía seguir despidiéndonos. Yo nunca había podido despedirme de alguien así. Tanto tiempo. No sabía, y sigo sin saber, qué se supone qué hay que hacer en esa prórroga. La abuela ya había rezado. Ya habían elegido la ropa; su traje favorito. La corbata tenía una pequeña mancha; se decidió que no por eso iba a escogerse otra, que así era más suya, que le representaba más.
El abuelo no iba sucio, ni mucho menos, pero a veces se manchaba. Se manchaba al trabajar y, en lugar de cambiarse, seguía trabajando. El primer recuerdo que me asalta si pienso en el abuelo es el trabajo. El trabajo en el negocio, el trabajo en el parking, el trabajo en la huerta, en el campo, haciendo miel con las abejas, haciendo vino, arreglando algo, yendo a por agua… El abuelo trabajó todo lo que la vida le dejó. Madrugó más que nadie que haya conocido. Nunca le interesó saber la edad mínima para la jubilación, quizá no lo sabemos y él batió récord con la máxima.
Muchas conversaciones en esa casa, durante esas horas, giraron en torno a su figura. Y Lucía decía que no, que él no podía irse, porque si estábamos allí, porque si tenemos una aldea, porque si somos lo que somos, quienes somos, es gracias a él; que entonces qué, que ahora qué. Laura me recordó que no hace mucho el abuelo nos pintó unos cuadros que ahora decoran nuestras casas; que qué suerte tenerlos. Alguien mientras arreglaba un radiador. Alguien preguntaba si queríamos algo de beber. Salimos a fumar. Alguien volvía a llorar. Se repetían los abrazos.
Decidimos que queríamos llevarnos alguna chaqueta del abuelo, pero nos dijeron que mejor otro día. Recordamos cuando él usaba un trozo de cuerda a modo de cinturón para sujetar el pantalón. Recordé cuando me regaló el transistor. Y vinieron. Y se lo llevaron.
Media tarde del 21 de noviembre de 2024 fue una sucesión de momentos en los que no sabíamos qué había que hacer y, al mismo tiempo, íbamos haciendo cosas. No me acostumbro a la cantidad de decisiones que hay que tomar en una situación así. Supongo que también está bien que la cabeza se mantenga ocupada. Avisar a la gente. Repasar que no olvidamos a nadie. El seguro. El funeral. La aldea. Los traslados. La lápida. Eso de que en la familia, cuando alguien se va, invita a comer el día de su entierro; que dónde, que cuántos somos, que si dos turnos, que qué hay de menú.
La esquela. Que resulta que se hace cubriendo una plantilla. ¿Nombres completos o abreviaturas? ¿Hasta dónde se nombra a la familia política? La tía Lupe quería titularla. Como todo lo anterior, se sometió a votación. Salió que no. Nos fuimos tranquilas con el compromiso de que alguien dormiría esta noche con la abuela.
Llegué a casa y me senté en el ordenador, a seguir trabajando. A hacer cálculos de las tareas pendientes que me dará tiempo a sacar adelante ahora que en la agenda hay que encajar un entierro. A pensar que eso es grave. A darme cuenta de que no tiene sentido. De que no merece la pena. A posponerlo todo para escribir esto. A imponerme como excusa que bueno, que quizá en esto de trabajar, me parezco a él.
El abuelo Pepe, mi abuelo, emigró a Venezuela con nueve años. Cruzó el Atlántico en la cubierta de un barco. Siempre me impresionó esa historia; era su primera anécdota, la de cuándo empezó a trabajar. Se casó con la abuela y la apodó ‘la jefa’. Se quisieron hasta el final. Tuvieron cinco hijos. Seis nietos. Una bisnieta. Formaron juntos, a lo largo de más de 60 años, una familia que permanece unida. Que se sigue juntando para celebrar. El abuelo, que ya no está, el sábado nos va a invitar a comer. Se fue con 92 años; disgustado, suponemos, porque él querría haber llegado a los 99, como su padre. Toda la vida dando el callo para conseguirlo todo y entregárnoslo a los demás. No sé bien qué podemos hacer ahora más allá de seguir admirándole y honrar su memoria. Por eso a mi sí que me gustaba el título alternativo de la esquela, y aquí no pienso someterlo a votación: ‘SE NOS FUE EL CAMPEÓN DE LA VIDA, JOSÉ GUERRA VIÉITEZ. DESCANSE EN PAZ’.