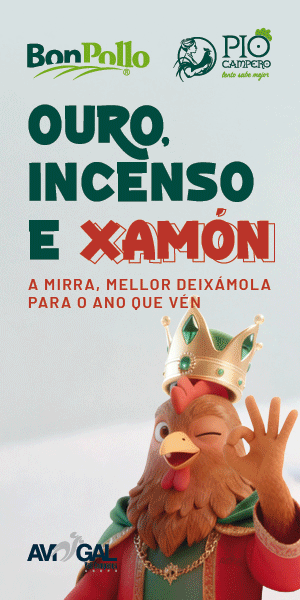Se cumplen hoy 2070 años del día en que Julio César atravesó el río Rubicón al frente de sus tropas, lo que dio comienzo a la segunda guerra civil de la República romana y sentó las bases para la creación del Imperio. Ese fue el primer paso hacia el fin de la última república que habría en siglos.
Era la época gloriosa de Roma. Cartago había sido destruida en el año 146 antes de nuestra era (ANE), en la tercera guerra púnica. El Egipto de los faraones ptolemaicos dependía por completo del Senado romano. Las fronteras se ampliaban cada vez más, en un permanente proceso de expansión que proporcionaba a la capital un aporte constante de riquezas y esclavos, pero que a la vez trajo consigo un problema acuciante: ¿todos los ciudadanos debían tener los mismos derechos? ¿Quién gobernaría un territorio tan amplio? ¿El poder descansaría en toda la población, a través de asambleas —como defendía «la facción del pueblo» o populares—; o más bien estaría bajo el control del Senado y las familias nobles —como querían «los hombres excelentes» u optimates? Dos facciones radicalmente opuestas: la primera abogaba por el reparto de tierras, la generalización de la ciudadanía romana y las facilidades para la adquisición de mercancías; mientras que la segunda hablaba en favor de la concentración de la tierra y el poder en unas cuantas familias ilustres. El enfrentamiento entre unos y otros llevó a la realización de purgas con frecuencia y a la inestabilidad del gobierno.
De entre los populares surgió la figura creciente de Cayo Julio César, de la gens Julia, una familia patricia que habría de influir de manera decisiva en la política romana. Julio César ocupó los cargos de flamen Dialis o sacerdote de Júpiter en Roma —lo que le permitió salvarse de las iras del dictador Sila—, cuestor y propetor en Hispania —donde se enfrentó a los lusitanos— y procónsul en la Galia Transalpina y la Galia Cisalpina —donde logró un éxito completo frente a los pueblos celtas, en especial en la batalla de Alesia, que tuvo lugar en el año 52 ANE—. Fue el primer general romano en alcanzar Britania y Germania, lo que aumentó las riquezas de la capital. Pero además obtuvo la lealtad indiscutible de sus hombres, al sacar adelante una ley acerca del reparto de tierras entre los veteranos; del pueblo, al organizar una serie de espectáculos fastuosos en Roma; y de la opinión pública, al elaborar escritos claramente manipulados con fines propagandísticos, como su obra Comentarios sobre la guerra de las Galias.
Todos estos hechos provocaron el terror del Senado, que sospechaba que Julio César pretendía aprovechar su fama para autoproclamarse rey. Por ello, los optimates procuraron atraer hacia su causa a un antiguo aliado y yerno de César, Cneo Pompeyo, más conocido como Pompeyo el Grande. Este general, de grandes éxitos en Asia, y aristócrata de enorme fortuna había formado parte de los populares y había contraído matrimonio con Julia, la hija de Julio César, como signo de la unión entre ambos. Pero Julia y el hijo que llevaba murieron durante el parto y Pompeyo se fue acercando cada vez más a la facción de los optimates. Mientras César luchaba en la guerra de las Galias, Pompeyo se convirtió en la cara visible del Senado y acusó a su antiguo suegro de corrupción a la hora de declarar un conflicto armado y en la selección de las tropas. El Senado ordenó a César que entregara sus legiones y volviera a Roma para ser juzgado.

En aquel entonces, la frontera natural entre Roma y la Galia Cisalpina estaba constituida por el río Rubicón, una corriente poco profunda que discurre por el norte de Italia hasta desembocar en el Adriático. La ley de la República romana determinaba que ningún general podía cruzarlo con sus tropas o incurriría en un delito de desobediencia al Senado. Julio César era consciente de que tenía pocas opciones: entregarse a sus enemigos políticos o declarar una guerra civil.
La Historia cuenta que aún se detuvo un momento a sopesar su decisión. A la cabeza de la Legio XIII Gemina, el general observó aquellas aguas rojizas, teñidas por los fondos arcillosos, y pronunció una frase que se haría inmortal: Alea iacta est, «La suerte está echada». Ya no había vuelta atrás. El único camino que le quedaba era hacia delante.
Este hecho aparece recogido en la obra Vida de los doce césares, de Suetonio, que comenta que César la pronunció en griego, tal y como él mismo la había leído de unos versos de Menandro. El hecho se volvió eterno, también como parte de la campaña de propaganda en la que César convirtió su propia vida.
Los legionarios atravesaron el río y se adentraron en Roma. Asustados, Pompeyo y el Senado abandonaron la ciudad de una manera tan precipitada que incluso dejaron el tesoro. Así fue como empezó la segunda guerra civil de la República romana, que tuvo lugar entre el año 49 y el 45 ANE.
César persiguió a su adversario a través del mundo. Lucharon en la propia Roma, en Hispania, en Grecia y en Egipto. Pasaron por África y Oriente. Emplearon todos sus ejércitos en una guerra de desgaste que puso en jaque el equilibrio del gobierno, y que de hecho tenía como fundamento lo que unos y otros querían para Roma. Quién tendría el poder y qué clase de modelo prevalecería.

El episodio fundamental ocurrió en la batalla de Farsalia, que tuvo lugar el 9 de agosto del año 48 ANE, cuando los ejércitos de César derrotaron de manera decisiva a los de Pompeyo. Este último buscó protección en Egipto, donde esperaba que el faraón Ptolomeo XIII se convirtiera en su nuevo aliado. Pero las cosas no sucedieron así en absoluto, porque el joven faraón, de solo trece años, estaba en guerra con su hermana Cleopatra y pensó que César le convenía más como apoyo que el viejo Pompeyo. Cuando César llegó a Egipto, Ptolomeo le ofreció como presente la cabeza de su enemigo. Se cuenta que, al descubrir lo que había pasado, el general lloró amargamente, porque en realidad no odiaba a Pompeyo y podría haber llegado incluso a perdonarlo.
Las consecuencias de esta guerra fueron decisivas. César conoció a Cleopatra, la convirtió en su amante y apoyó su derecho al trono de Egipto. Después se enfrentó al Senado y sentó las bases que conducirían al desarrollo del Imperio romano, y por último a su propio asesinato. Aunque él mismo nunca llegó a ser emperador, todos los que lo fueron llevaron el título de césar, como reconocimiento por la labor de este general.
Hoy en día, la expresión «cruzar el Rubicón» significa lanzarse a una empresa sin vuelta atrás, con gran riesgo propio. Es un acto de valentía con un episodio concreto y decisivo que marca la historia, exactamente como ocurrió tal día como hoy.