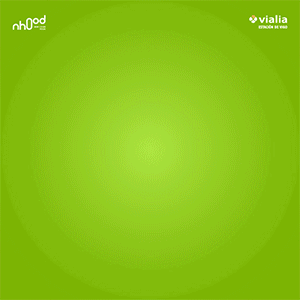Se cumplen hoy 355 años del final del Gran Incendio de Londres, que arrasó la ciudad entre los días 2 y 5 de septiembre de 1666 y consumió más de trece mil hogares. Significó uno de los episodios más trágicos de la Edad Moderna inglesa, pero de aquel horror surgieron grandes ideas para las ciudades del futuro.
A lo largo de la historia ha habido distintas hipótesis acerca del origen del terrible fuego que asoló la ciudad de Londres en aquellos días. La primera idea que tuvieron los espectadores de la tragedia fue que, sin duda, había sido provocado. La asombrosa magnitud del incendio, la rapidez con la que se propagaba y el hecho de que aparecieran numerosos focos en zonas distintas de la ciudad, a veces muy distantes entre sí, hacía imposible un origen natural.
La primera culpa se la llevaron los católicos, y muchos creyeron que se trataba de un episodio más de la vieja guerra religiosa que habían protagonizado ambas facciones, como había ocurrido con la conspiración de la pólvora en 1605, cuando un grupo de revolucionarios católicos liderados por Robert Catesby y Guy Fawkes intentaron hacer volar por los aires el Palacio de Westminster.
Otros defendían la idea de un ataque organizado por espías extranjeros, entre los que culparon a franceses y holandeses, los mayores enemigos de Inglaterra en aquel entonces. Esto llevó a linchamientos públicos, asaltos a viviendas y zonas arrasadas por la turba en busca de culpables. Los soldados del rey trataron de proteger a los ciudadanos de esta masa enloquecida de londinenses necesitados de una compensación, pero al mismo tiempo llevaron a cabo sus propias detenciones, interrogatorios y torturas.
Uno de estos prisioneros fue Robert Hubert, un ciudadano francés que admitió bajo tortura haber provocado el incendio por orden directa del papa, lo que llevó a que fuera condenado en un juicio muy turbio y colgado el día 28 en la tristemente famosa horca de Tyburn, donde ya había estado Oliver Cromwell cinco años antes.

Estudios más recientes y menos sesgados apuntan a un origen puramente fortuito y a una propagación rápida como consecuencia de la propia arquitectura de la ciudad. Todo parece indicar que, en la noche del sábado 1 al domingo 2 de septiembre de 1666, el panadero Thomas Farriner dejó mal apagado uno de los hornos de su tahona en Pudding Lane y se fue a la cama junto a su familia sin preocuparse por nada más. Todos ellos se despertaron de madrugada a causa de las llamas que consumían ya la vivienda. Desesperados, comprendieron que era imposible tratar de apagarlas y se limitaron a huir escaleras arriba, salvo una criada, que quedó paralizada de terror y murió en primer lugar. A través de las terrazas de los pisos superiores, los Farriner lograron escapar del incendio, pero ese fue el mismo camino que siguieron las llamas y enseguida se propagaron por varios bloques. No tardaron mucho en prender por todo el barrio, a pesar de los esfuerzos de los vecinos, que acarrearon baldes de cuero llenos de agua e intentaron cortar la progresión. Pero todo fue en vano.
Londres en 1666 era una ciudad que parecía pensada para arder. Delimitada por la antigua muralla romana y por el río Támesis, contaba en aquella época con unos quinientos mil habitantes, pero casi todos ellos hacinados y en unas condiciones terribles. Con edificios precarios de paredes de madera y techos de paja, calles tortuosas llenas de basura, factorías donde se almacenaban sin vigilancia materiales inflamables como alquitrán o pólvora y una población que malvivía en viviendas sucias y con escasa ventilación, el desastre estaba asegurado. De hecho, ya habían aparecido con anterioridad grandes brotes de peste bubónica ⸺el último, solo un año antes⸺ y algunos incendios pequeños y frecuentes que la población solía abordar desviando las canalizaciones del agua hacia las llamas y derribando los edificios circundantes para crear un cortafuegos.
Los londinenses estaban acostumbrados ya a formar milicias y dedicarse a estas tareas, porque además no existía un cuerpo de bomberos ni más avisos de incendio que unos determinados toques de campana desde las iglesias. Los equipamientos también eran precarios, sin trajes específicos y con poco más que una cubeta con ruedas para dirigirla hacia el lugar.
Todo esto ocurría así debido al crecimiento desmesurado y sin previsión al que estaba asistiendo Londres. Por entonces era la mayor ciudad del país, el mercado más rico y el puerto más floreciente, lo que había atraído a las principales fortunas ⸺que solían vivir en grandes mansiones a las afueras⸺ y a un número incalculable de trabajadores de las factorías ⸺que se alojaban en casuchas junto al Támesis, muchas veces construidas por ellos mismos, sin permiso del Ayuntamiento y ninguna clase de control⸺. En 1666, además, se produjo una sequía terrible que propició aún más los hechos. Los viejos edificios de madera, sin revisiones ni cuidados, quedaron especialmente secos, frágiles y propensos a derrumbarse a la menor oportunidad.
Cuando el fuego se extendió desde la panadería Farriner, la paja de los techos y la madera de las paredes ardió a una velocidad sorprendente, lo que hizo inútil cualquier esfuerzo por apagarlo. Un fortísimo viento del este propagó las llamas hacia diversos almacenes de las industrias del papel, que fueron consumidos enseguida mientras el horror se desplazaba hacia el río.

A lo largo de la mañana del domingo 2, la población de los barrios afectados trató de sofocar las llamas, pero pronto se demostró insuficiente, de modo que solicitaron demoler los edificios de alrededor para crear un cortafuegos. Sin embargo, nadie podía otorgar el permiso para algo así más que el alcalde, Thomas Bloodworth, un inútil que había llegado al cargo por lealtad política, pero sin la más mínima capacidad de liderazgo ni voluntad para hacer bien las cosas. Bloodworth se desplazó hasta el lugar del incendio y quedó aterrorizado al ver el panorama, que ya era de un intenso dramatismo. Sin embargo, fue incapaz de tomar una decisión y alegó que aquellos edificios no pertenecían a los inquilinos, sino a sus dueños, y que, sin la aprobación de estos, no se podía llevar a cabo ninguna demolición. Los testigos presionaron para que actuase, ante lo cual el alcalde intentó quitar hierro al asunto y soltó una de las frases más desafortunadas en mitad de una catástrofe: «Bah, una mujer podría apagar ese fuego solo con una meada». Y cuentan que se volvió a la cama y dejó que la población se las arreglase por su cuenta.
Este episodio constituye uno de los más decisivos a la hora de juzgar por qué el Gran Incendio de Londres fue tan terrible. Si los materiales que formaban las casas, el hacinamiento y la pobreza resultaron determinantes para que el fuego se propagara tan deprisa, la inactividad de Thomas Bloodworth fue el elemento crucial que determinó la imposibilidad de apagarlo hasta que resultó demasiado tarde. La mofa del alcalde hizo que se perdieran horas que habrían podido cambiar la historia, salvar vidas y proteger los hogares de la población. En cambio, las llamas se extendieron descontroladas hacia el norte y hacia el sur, impulsadas por un viento que no dejaba de soplar.
Cundió el pánico. Cientos de personas se lanzaron a las calles con la intención de huir y se llevaron consigo todas sus posesiones de valor, conscientes de que la ciudad antigua no tenía salvación posible. Pero eso obstruyó las vías de acceso que debían haber seguido las milicias encargadas de ayudar, bloqueó las puertas de acceso a través de la muralla y desbordó el servicio de alquileres de barcazas para atravesar el río. De paso, los dueños de las barcazas aprovecharon la desesperación de la gente para disparar sus tarifas, que llegaron a unos precios imposibles de pagar. Otros individuos prefirieron quedarse atrás y saquear las tiendas y las fábricas antes de que las devorara el fuego. Las calles se volvieron salvajes, entre los que corrían desesperados por ponerse a salvo y los que preferían sacar beneficio de la catástrofe.
Mientras tanto, el incendio crecía sin control. Las temperaturas subieron a tal punto que se fundieron los metales, y algunos testigos afirmaron ver ríos de plomo fundido que discurrían hacia el Támesis. Las casas explotaban y el viento esparcía bolas de fuego a largas distancias, lo que hizo pensar que existían focos distintos. La población, aterrada por lo que estaba sucediendo, trató de hallar refugio en las iglesias, y esto podría haber resultado al ser edificios de piedra y lo bastante sólidos como para durar siglos en pie. Pero, en su huida, quisieron salvar los muebles familiares y también los acumularon en las iglesias, lo que hizo que ardieran en un suspiro. Las propias construcciones parroquiales solían estar bastante abandonadas desde la época de la Edad Media, por lo que muchas se derrumbaron sobre sus feligreses.
Esa misma mañana del domingo 2, las noticias de lo que estaba sucediendo llegaron a la corte de Carlos II, rey de Inglaterra, que ordenó al alcalde que interviniera. De paso, ofreció la ayuda del Ejército, pero esta no fue bien recibida, ya que Carlos era un monarca afín al catolicismo y los londinenses sospechaban en esos momentos que el incendio había sido provocado por sus partidarios. Si eso hubiera sido así, la intervención militar era una excusa perfecta para que el rey tomara el control de la ciudad de un modo absolutista y depusiera a cualquier enemigo político. Empecinado en estas rivalidades políticas y religiosas, el alcalde rechazó la presencia de soldados de la Corona y finalmente aceptó las demoliciones. Pero, para entonces, ya no había manera.

El propio rey inspeccionó el panorama desde su barcaza real esa tarde y comprobó que Bloodworth no había conseguido nada. Entonces, arriesgándose a una confrontación con el bando anglicano, Carlos anuló la autoridad del alcalde y puso al mando a su hermano, Jacobo, duque de York ⸺que se convertiría en rey en 1685⸺. Desde ese instante, los soldados a su cargo empezaron a recorrer las calles, pero el daño ya estaba hecho.
Durante el lunes 3, las llamas siguieron extendiéndose sin límites. Avanzaron hacia el sur y consumieron los barrios pobres junto al río, y poco después amenazaron las casas que existían en el puente de Londres. De haber prendido en ellas, habría podido atravesar la corriente y proseguir aún más hacia el sur, a la ciudad de Southwark y quién sabe qué más. Pero allí quedó detenido por un amplio cortafuegos que existía con anterioridad junto al puente. Las casas mostraban amplios espacios entre ellas y el fuego no pudo extenderse más allá.
Sin embargo, hacia el norte no existía nada similar y todo el distrito financiero cayó presa de las llamas. Del mismo modo que el plomo se había fundido, los empresarios temían que desaparecieran las reservas de oro del reino, lo que habría conllevado una espantosa crisis económica. Hicieron esfuerzos por salvar el oro y las mercancías, pero apenas tuvieron ocasión. La Bolsa se convirtió en cenizas el lunes por la tarde. De paso, algunos pretendieron organizar servicios de transporte en carros y alquilarlos al mejor postor, con precios cada vez más elevados conforme aumentaba el peligro.
El duque de York tomó el mando de la ciudad el lunes ⸺al mismo tiempo que se dejó de saber del alcalde y no quedan registros de sus actividades, pero se cree que abandonó la ciudad en cuanto pudo⸺. Jacobo recorrió las calles reclutando a personas que estuvieran dispuestas a ayudar y organizó unas milicias improvisadas que, antes de nada, se ocuparon de detener los tumultos. Frenaron los saqueos y protegieron a los extranjeros amenazados por la turba, y de paso mejoraron las relaciones entre la familia real y los habitantes de Londres. El duque de York fue visto como un héroe y se cuenta que el propio monarca ayudó a acarrear cubos de agua y a levantar muros hundidos. Sin embargo, esa noche ardió el castillo de Baynard, del que se esperaba que sirviera de parapeto.
Para el martes 4, el frente de llamas que corría hacia el norte pudo ser detenido por un cortafuegos creado a partir de la demolición controlada de edificios, como tenía que haberse hecho desde el principio. Las milicias reclutadas por Jacobo empezaban a tener éxito y, aunque todavía faltaba mucho para que pudiera ser controlado, al menos parecía que ya no iba a extenderse en esa dirección. Sin embargo, el viento del este seguía soplando con fuerza y el frente del oeste se reagudizó. Esa noche ardió la catedral de San Pablo, que todos creían que podría mantenerse íntegra debido a sus férreos muros, que llevaban en pie desde 1314. Pero nadie contaba con los andamios de madera adosados a su fachada en esos días para permitir la restauración que estaba llevando a cabo el arquitecto sir Christopher Wren. Las llamas se cebaron en los andamios y de allí saltaron al interior de la catedral, donde se habían acumulado libros y maquinaria de imprenta. Esa misma noche, el edificio se vino abajo y toda su estructura se desplomó, casi al mismo tiempo que se calmaba el viento y el fuego dejaba de reavivarse.
El miércoles 5 de septiembre, el Gran Incendio de Londres pudo ser apagado. Había recorrido toda la ciudad, había acabado con casi quince mil hogares y los principales edificios de la época. La situación no estaba dominada por completo, ya que de vez en cuando aún brotaban algunas llamas tímidas y del suelo se levantaban columnas de humo por la altísima temperatura que albergaba, pero parecía que la estrategia había funcionado. Los numerosos cortafuegos y el cese del viento pusieron fin al horror y dieron comienzo a una etapa nueva: la de miles de refugiados que dormían en parques públicos o en cabañas improvisadas con maderas renegridas.
El rey puso todo su empeño en mejorar la situación y ordenó levantar carpas para acoger a los supervivientes y crear líneas de suministros para llevarles alimentos básicos. El hambre y la enfermedad amenazaban esos enormes campamentos, pero poco a poco fueron levantando cabeza. Con miedo de que ocurriera otra vez, con la paranoia de si todo se habría debido a un enemigo que podía volver a atacar en cualquier momento, pero también con la voluntad de superar el desastre y recuperar la prosperidad de antaño.
Hubo muchas consecuencias positivas a la catástrofe de Londres:
Las calles fueron reconstruidas por sir Christopher Wren, esta vez con un trazado más amplio, entradas accesibles para vehículos de gran tamaño ⸺como camiones de bomberos⸺ y la prohibición de que los balcones de los edificios obstruyeran el paso.
Mejoraron las condiciones de salubridad y ventilación de las casas, lo que se demuestra por el hecho de que no hubo más brotes de peste a partir de esa fecha.
El rey emitió el Acta de Reconstrucción de 1667 y las Regulaciones de Prevención del Fuego de 1668, que obligaban a que se empleara el ladrillo y la piedra como únicos materiales de construcción, en lugar de la madera y la paja. También se reformaron todas las conducciones de agua y se crearon estaciones de paso, que podrían ser utilizadas en caso de nuevos incendios.
Wren obtuvo el encargo real de levantar una nueva catedral de San Pablo, una completamente renovada, moderna y segura, que es la que actualmente se puede visitar. Sus muros fueron construidos con la intención de durar y recibió los cuidados y la restauración periódica que le habían faltado a la antigua.
Wren también levantó un monumento al drama de los londinenses, que a día de hoy continúa en Pudding Lane, donde habían empezado los hechos. En un primer momento lució una placa que culpaba a los católicos, según se pensaba entonces que había ocurrido, y en la que se podía leer lo siguiente:
«Aquí, con el permiso del cielo, se desató el infierno sobre esta ciudad protestante. El incendio más terrible de esta ciudad, iniciado y llevado a cabo por la traición y la malicia de la facción papista. El frenesí papista que provocó tales horrores aún no se apaga». Esta placa desapareció en 1830, conforme las investigaciones revelaron el auténtico motivo del incendio.
A partir del desastre surgieron las primeras brigadas de bomberos ⸺con uniformes y equipamiento específicos⸺ y también las primeras compañías de seguros para atender a los posibles damnificados por imprevistos en el hogar. La Oficina de Incendios, la primera empresa de seguros de la historia, apareció en 1667 y llegó a contar con su propio equipo de bomberos para ayudar a los asegurados.
Todas estas actuaciones tuvieron éxito a largo plazo. Londres no volvió a sufrir ningún incendio semejante y las condiciones de vida mejoraron de forma ostensible. Pero lo que más demostró el Gran Incendio de Londres, y que podemos sacar como moraleja para cualquier crisis humanitaria del futuro, es que, cuando los líderes de una comunidad se enfangan en discusiones políticas o religiosas, eso siempre termina con la pérdida de vidas humanas, que debería ser su máxima preocupación. El fuego que atacó Londres en 1666 solo pudo ser detenido cuando todos los implicados trabajaron hombro con hombro y siguiendo un plan de actuación claro, inteligente y basado en conclusiones científicas. Lo demás fue solo caos proveniente de pollos sin cabeza, que casi termina con la ciudad más grande de Inglaterra.