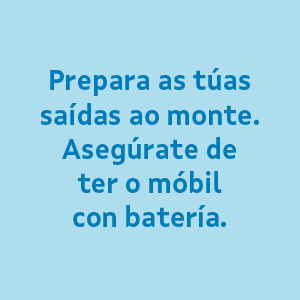Se cumplen 78 años de la explosión de Trinity, la primera bomba atómica de la historia de la humanidad, que supuso el visto bueno para el empleo de estas armas sobre poblaciones civiles, como ocurrió en agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Había empezado la era atómica.
La guerra siempre ha sido un motivo crucial para el desarrollo de la tecnología. Los hermanos Wright llevaron a cabo su primer vuelo con un aeroplano en 1903, pero el gran impulso para la aviación llegó durante la Primera Guerra Mundial, en la que todas las potencias comprendieron la enorme ventaja que suponía disponer de sus propios batallones aéreos.
Algo así ocurrió con la energía nuclear. Aunque había sido en 1938 cuando se describió el proceso de fisión nuclear por parte del equipo formado por Fritz Strassman, Otto Hahn, Lise Meitner y Otto Robert Frisch, no tuvo que pasar mucho tiempo para que fuera obvia la gran aplicabilidad de este concepto a la creación de bombas. Alemania se encontraba en pleno crecimiento económico bajo el gobierno de Adolf Hitler, que había sido nombrado canciller en 1933 y führer un año después, es decir, líder de su pueblo con toda clase de prerrogativas de mando.
Su política incluyó una enorme inversión en desarrollo militar, con el fichaje de importantes científicos a los que encargó la tarea de mejorar las capacidades bélicas de su patria. Esto llamó la atención de los servicios de espionaje de otros países, los cuales empezaron a hacer lo mismo. Por ello, la década de los años 30 vivió una progresiva escalada de armamento de las principales potencias del mundo, lo que inevitablemente iba a terminar en una guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial.

El dominio de la energía nuclear se volvió clave en esa escalada. Alemania se preocupó de ello mediante el denominado Proyecto Uranio, Estados Unidos a través del Proyecto Manhattan —nombre que utilizó en 1985 el guionista de cómics Alan Moore para bautizar a uno de los protagonistas de la serie Watchmen, concretamente el que había obtenido sus poderes a partir de un reactor nuclear— y la Unión Soviética por medio de la Operación Borodino, todos ellos simultáneos. Los esfuerzos se multiplicaron a partir del inicio de la guerra, cuando se hizo obvio que contar con una bomba atómica podría decantar el resultado del conflicto global y marcar el devenir del siglo XX.
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se aliaron en una investigación común que, a partir de 1942, quedó en manos del Ejército americano, en concreto bajo la dirección del mayor Leslie Richard Groves, que fue quien le dio nombre al proyecto y quien desarrolló el esquema general de trabajo. Con más de cien mil empleados distribuidos por todo el país y unos dos mil millones de dólares de gasto, la investigación siguió dos caminos paralelos: la utilización de uranio y la de plutonio, que habrían de producir bombas distintas. El grueso de los estudios se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, dirigido por el físico Julius Robert Oppenheimer, y a cargo en última instancia de la Universidad de California.
La labor de las agencias de espionaje fue ardua para mantener en secreto lo que estaban haciendo: en su mayor parte, los trabajadores del Proyecto Manhattan no tenían constancia de a qué se dedicaban en realidad, ni tan siquiera Robert Sproul, presidente de la Universidad de California; por otra parte, las grandes naciones encargaron a sus servicios secretos que averiguasen en qué estadío se encontraban los estudios de su rival, y así nació el concepto de espías del átomo, algo muy típico de los años de la Guerra Fría, como se puede leer en el artículo dedicado a Ethel y Julius Rosenberg en este mismo periódico. En cuanto a los progresos de Alemania, la conocida como carta Szilárd–Einstein fue una misiva enviada en agosto de 1939 a Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, por parte de Leó Szilárd y Albert Einstein, que advertían sobre las posibilidades reales de que el Tercer Reich pudiera hacerse con una bomba atómica en un plazo breve de tiempo y por ello instaban a una acción americana inmediata.
En diciembre de 1942 se puso en marcha el Chicago Pile–1, el primer reactor nuclear del mundo, a cargo de los físicos Enrico Fermi y Leó Szilárd, de la Universidad de Chicago. Esto animó a la producción de una bomba, que habría de nacer en Los Álamos. Groves y Oppenheimer, responsables de este laboratorio, tuvieron constancia en todo momento de lo que estaban fabricando y lo hicieron por convicción patriótica, asustados de la posibilidad de que el Ejército alemán la consiguiera antes que ellos. Oppenheimer había estado ligado al Partido Comunista en su juventud, sobre todo a través de Jean Tatlock, una ex pareja suya que acabó suicidándose en 1945, e incluso fue investigado en diversas ocasiones por el FBI y delató a algún antiguo contacto que pretendía ahora hacerse con los secretos de su investigación, pero en ningún momento fue retirado del proyecto.
El 16 de julio de 1945 tuvo lugar el estallido de la primera bomba nuclear de la historia, Trinity, que utilizaba plutonio. Groves y Oppenheimer pensaron que era necesaria una gran demostración de sus logros, no solo en cuanto a la dificultad de manejo de esa nueva tecnología, sino también de cara a convencer a la Casa Blanca. Se eligió para ello una zona remota de Álamo Gordo, en Nuevo México, no solo por seguridad, sino también para evitar que los medios tuvieran acceso a esta información hasta ver los resultados, sobre los que no estaban del todo seguros. Algunos afirmaban que no llegaría a detonar y otros creían que la temperatura alcanzada sería tan alta que incineraría la atmósfera y acabaría con la vida en la Tierra, aunque casi todos los expertos pronosticaban un efecto intermedio entre ambas opciones.
La explosión ocurrió a las cinco y media de la mañana y fue un completo éxito, bajo la atenta mirada de una doscientas sesenta personas, que aguardaban protegidas a unos nueve kilómetros de distancia. Oppenheimer simplemente murmuró: «Funciona». En declaraciones posteriores a la prensa, afirmó haber recordado un verso concreto de un texto hindú, la Bhagavad-gītā: Me he convertido en la Muerte, Destructora de Mundos.
En ese momento tuvo conciencia plena de lo que había fabricado y de la importancia histórica que tendría. Sin embargo, ni él ni Groves se opusieron a su utilización sobre localizaciones de población civil, como pretendía hacer el Ejército estadounidense. De hecho, interceptaron una carta que habían enviado a la Casa Blanca Szilárd y otros sabios responsables de la investigación nuclear, con el fin de que el nuevo presidente, Harry S. Truman, no tuviera constancia de sus protestas. Incluso importantes militares, como el general Douglas MacArthur, declararon que Japón ya se encontraba prácticamente derrotado y que no era necesaria la utilización de la bomba.
Pese a todos esos opositores, las bombas nucleares fueron empleadas sobre poblaciones civiles, en concreto sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y sobre Nagasaki tres días después. El resultado fue de unos ciento cuarenta mil fallecidos en el primer caso y cuarenta mil en el segundo, con un número mucho mayor de damnificados a corto y largo plazo. Groves apoyaba el hecho de que estas explosiones tenían un efecto no solo militar sobre los lugares seleccionados, sino también disuasorio sobre la Unión Soviética, que ya estaba considerada como su nuevo enemigo. Con Alemania y Japón vencidas y la guerra acabada, muchos altos cargos del Ejército veían ya el inicio de la Guerra Fría, donde surgiría de nuevo el asunto de la escalada de armas como preparación a un nuevo conflicto, en este caso nuclear, que nunca llegó a producirse. En todo momento, Groves defendió el bombardeo con armas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que calificó como «un mal necesario», y negó que hubiera efectos dañinos a largo plazo por culpa de la radiación —incluso cuando los estudios ya lo habían dejado claro—. Por su parte, Oppenheimer abogó por la necesidad de un control racional de estas nuevas armas por medio de un organismo internacional que no se posicionara en ningún bando, en concreto la Organización de Naciones Unidas, y apostó por una política de desarme común.
Había empezado la era atómica, un tiempo de paz fingida, paranoia militarista, investigaciones secretas y multitud de películas, novelas y cómics acerca de monstruos creados por desastres nucleares. El miedo al final de la civilización terrestre cundió en la mayor parte de la población, consciente de pronto, a diferencia de sus políticos, de que tener más armas no significa estar más seguro, con frecuencia es justamente al contrario.