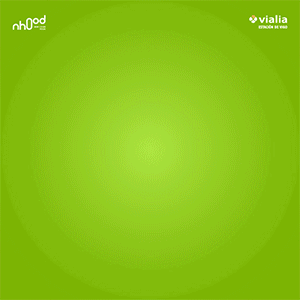Se cumple un año del Real Decreto que instauró el confinamiento en nuestro país para controlar los efectos de la pandemia por coronavirus. En este tiempo ha habido muchas historias dramáticas y nos hemos acostumbrado a desayunar con ellas a diario. Pérdidas familiares sin una despedida adecuada, aislamiento, soledad, incertidumbre y miedo. Pero también hay otras historias que no salen tanto en los medios. Historias de esperanza, de ilusión y de ideas creativas. En este primer aniversario del día que cambió nuestras vidas, he querido recoger unas cuantas que merecen la pena.
Qué lejos queda Burgos.
La semana pasada me presentaron a Amador y Regina. Abuelos de una amplia familia en Burgos, tenían un pisito de verano en Baiona al que iban cada verano. Ahora siguen allí y cuentan sus vivencias con un tono de drama:
⸺¡Nos quedamos atrapados! ¿Usted me entiende? Nos bloquearon las carreteras y nos obligaron a quedarnos en casa. ¿Qué podíamos hacer? Llegó el 14 de marzo y nos pilló en Baiona, así que tuvimos que tirar para delante con lo poco que habíamos traído. Ha sido una necesidad, porque hemos estado confinados todo este tiempo.
Me quedé pensando un momento y no pude evitar contestarle:
⸺Pero mire… de eso ya ha pasado mucho tiempo. En este año, han tenido ocasiones de sobra para volver a Burgos.
La señora me miró con ojos horrorizados.
⸺¿Está loco? Que allí tenemos que recoger a los nietos, poner lavadoras, hacer la comida para todos y encima que se quejen mis hijos. Nada, nada… Usted no lo ha entendido: ¡que nos hemos quedado atrapados en Baiona! ¿No se da cuenta?
⸺Sí, sí, me doy cuenta perfectamente. Pero creo que sus hijos también se darán cuenta.
⸺Bueno, eso ya lo veremos cuando podamos regresar. De momento, es imposible volver a Burgos. Y seguro que después de Semana Santa viene otra ola y ya nos tenemos que quedar todo el verano.
Cosas del Tinder.
Lo de mi amigo José Manuel con Alba me pilló por sorpresa, lo reconozco. Se conocieron por una de esas famosas aplicaciones de citas, tan habituales ahora. Él no confiaba en que saliera bien, porque uno vive y trabaja en un pueblecito de Córdoba y la otra en Porriño. Pero es que no era solo eso lo que los separaba: ella es una votante convencida del Bloque, fala sempre en galego y está muy cabreada con la Xunta, mientras que él brama contra los tiempos del PSOE en Andalucía y cree que el PP era el cambio que necesitaba su región. Se conocieron un fin de semana en que él vino a verme a Vigo y se descargó la aplicación «a ver qué pasa». Quedaron sin muchas expectativas y no me contó nada más. Luego supe por terceros que José Manuel había hecho otras escapadas a Galicia sin avisarme y que lo habían encontrado en una terraza discutiendo de política «con una chica que no es de la pandilla». El fin de semana en que decretaron el confinamiento me llamó por teléfono.
⸺Gabi… he decidido que me mudo con Alba.
De la sorpresa, casi se me cae el teléfono.
⸺Total, yo puedo teletrabajar donde sea ⸺me decía⸺ y creo que voy a intentarlo con ella. Si no funciona, pues nada, pero igual sale bien y todo.
Confieso que entonces no me hacía a la idea de algo así y que ni en sueños habría podido imaginarme una pareja que tuviera menos en común. Pero, desde entonces, los dos se han vuelto habituales en las cervezas por Skype de los sábados con la pandilla y la verdad es que siguen discutiendo de política, ella le habla en gallego y él responde en castellano, y a su manera se entienden. El confinamiento los obligó a dar un paso adelante y les salió bien. Quizá habrían seguido quedando los fines de semana y la mudanza se habría producido meses más tarde o igual nunca. El caso es que aquello fue un salto sin red y les funcionó. Lo más curioso de la historia es que mi amigo ahora dice carallo y malo será, e insiste en que nos dirijamos a él como Xosé Manuel… y todo eso, con acento de Córdoba.
Muy triste.
La anécdota de Mari Cruz la oí en la radio. Pedían historias del confinamiento y un señor de Torremolinos llamó por teléfono. Resulta que su suegra había fallecido durante la desescalada. Era una señora de noventa y muchos años, viuda, activa e independiente, que siempre hizo lo que le vino en gana, viajó y disfrutó lo que pudo y más, y un día sencillamente no se despertó. Muerte natural en su cama y de lo más plácida, de modo que sus once hijos se reunieron en la casa familiar y estuvieron de acuerdo en que había sido un desenlace envidiable. La mujer del que llamaba, Encarnación, afirmaba que su madre había estado muy triste durante el confinamiento, metida en casa y renunciando a sus actividades lúdicas con la asociación de vecinos. El caso es que, el día en que levantaron el piso y repartieron sus pertenencias, encontraron un consolador en la mesilla.
⸺¡Pero uno enorme! ⸺decía el señor por la radio⸺. Que hasta nos dio susto al cogerlo. Y mi mujer decía: «Manolo, no te rías, que mi madre lo ha pasado muy mal todo este tiempo». Ahí ya no me pude contener y le dije: «Bueno, Encarna, tampoco lo ha pasado tan mal… ha tenido sus momentos buenos». Y me dejó de hablar toda la semana.
MasterChef.
Hay historias de comunidad, que son las que más me gustan. Ricardo y Marga son dos señores mayores de mi edificio de toda la vida. Ambos se infectaron, pero él sin síntomas y en cambio ella tuvo una neumonía por la que acabó ingresada. Ricardo es uno de esos hombres de otra época que no saben hacer nada en casa: Marga era la que cocinaba, lavaba y planchaba. Y claro, ¿qué podía hacer él durante los diez días de aislamiento que debía guardar? ¿De qué iba a alimentarse? Al final, todos los vecinos se organizaron y le fueron dejando tuppers con comida en el rellano: la del quinto le hizo filloas, el del tercero cocinó unas albóndigas y la del ático le llevó un poco de cocido. Ricardo sobrevivió perfectamente y después ya pudo bajar al bar a comer. Cuando le dieron el alta a Marga, ella le echó una bronca tremenda por no saber hacer ni unas judías («si es que esto es culpa mía, que te tengo mejor que en brazos», le soltó en el bar) y ahora los dos se han apuntado a la escuela online de MasterChef y hacen trampantojos y esferificaciones. Eso sí, la cervecita con los amigos y la tapa de torreznos no los perdona.
Estamos contigo.
A mi amiga Luisa, que es enfermera en la UCI y también vive en el mismo edificio, le dejaron un cartel en la puerta. Una mañana que volvía de guardia, se encontró un cartel colgando del pomo de la puerta del piso. Estaba pintado con colores brillantes sobre una cartulina de las que usábamos en el colegio, y decía: «Estamos contigo. Gracias por tanto esfuerzo y sacrificio». Y el logo del Sergas dibujado con ceras. Aún me acuerdo de la sonrisa que tenía por Skype cuando me lo contó y me enseñó el cartel. Ella dice siempre que su trabajo es cuidar de las personas y que solo eso ya le supone una recompensa increíble, pero sé que el detalle le encantó, porque la sonrisa le duró semanas. Luego averiguamos que el artífice era su vecino de arriba, un niño de cinco años con el que apenas se había cruzado dos veces en el ascensor, y a día de hoy Luisa no recuerda haber comentado nunca en la comunidad que era enfermera. Pero también es cierto que la del quinto es un poco chismosa (la que hizo las filloas para Ricardo) y seguro que esa se lo contó a todo el mundo.
Esperanza.
La mejor historia, sin embargo, es la de Marcela y Xoan, por eso la he dejado para lo último. Tuvieron un hijo en 2016, Tomás, un niño guapísimo que por poco no sale. Marcela había tenido primero un embarazo ectópico que casi le cuesta el útero o algo peor. Fueron tiempos duros, de incertidumbre y miedo por lo que iba a ocurrir. Pero finalmente pudo quedarse embarazada y, con muchos controles, tuvo un niño grande y fuerte que se convirtió en la alegría de la casa. Hasta sirvió para que se olvidaran los viejos piques con las madres de uno y otro. Ya se sabe que las familias suelen ser la causa de las principales broncas dentro de una pareja y que no hay nada como olvidarse de ellas y mandarlas a un segundo plano. Tomás ha crecido guapo y friki, con un gusto especial por la ropa de superhéroes (de lo que me ocupo yo en persona). El caso es que, a raíz del confinamiento y de que todo lo que había en el mundo era miedo, Marcela y Xoan decidieron tener otro hijo. No iba a ser fácil, visto lo que había pasado antes, y ella ha cumplido ya los cuarenta, así que tampoco es ninguna niña. Pero, como me dijeron una tarde de mayo de 2020, «ya está bien de que todas las noticias sean negativas, habrá que traer algo de esperanza, ¿no? Bueno, hombre, ni que el fin del mundo nos fuera a parar». Y no, desde luego, el fin del mundo no ha podido pararlos: Esperanza ha nacido esta semana en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, pesa algo más de tres kilos y cada una de sus abuelas dice que se parece a ella. Yo aún no la he podido conocer, desde luego, porque las medidas anticovid hacen que no puedan acudir visitas.
Pero eso no cambia el fondo de la historia: hemos tenido que adaptarnos a enviar las muestras de cariño y las fotos de los recién nacidos a través de aplicaciones, a encontrar al amor de tu vida en una red social, a conocernos mejor a nosotros mismos, a reinventarnos y sobre todo a imaginar un mundo distinto. Hemos tenido que improvisar a marchas forzadas, porque de pronto se nos vino encima la pandemia hace justo un año. Hemos sufrido en soledad, nos hemos despedido en silencio. Incluso hemos tenido que crear un lenguaje nuevo, con términos como inmunidad de rebaño o cierre perimetral.
Pero, por suerte, no hemos renunciado a los torreznos ni a la esperanza, y eso hace pensar que siempre encontraremos caminos nuevos, pese a todo. Sobre todo ahora que tengo una sobrina nueva a la que convertir en friki. Esa es mi tarea para el nuevo mundo. ¿Cuál es la tuya?
(Aclaración: todas las historias de este artículo han ocurrido de verdad. Yo solo he cambiado los nombres, los pueblos y las ocupaciones para que nadie pueda identificarlos, pero ellos saben quiénes son y les agradezco enormemente su generosidad al permitirme contarlo en un periódico. Creo que, con gestos como esos, ningún virus podrá pararnos).