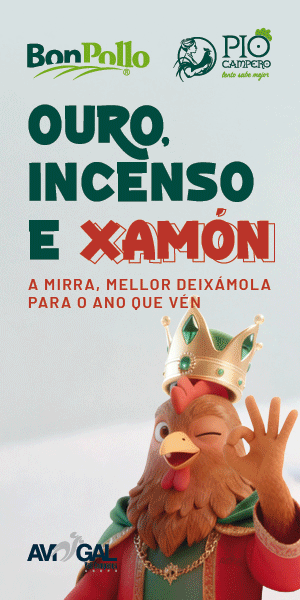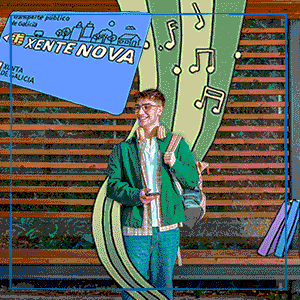Tal día como hoy del año 1305 moría en Londres William Wallace, considerado defensor de Escocia frente a la invasión del ejército inglés, pero al que entonces juzgaron por alta traición a su rey y sometieron a una ejecución horrenda: ahorcado, privado de sus órganos sexuales, eviscerado y luego hecho pedazos y repartido por media Inglaterra. La historia, sin embargo, le ha hecho justicia con el paso del tiempo.
Era una época complicada. Escocia vivía en un ambiente plenamente feudal, sometida a los deseos volubles de sus señores, ante los que incluso los reyes debían plegarse. El signo de las guerras, el dibujo de las fronteras y el destino de los pueblos estaban por completo en sus manos. Habían desaparecido los grandes imperios y aún quedaban siglos para que se formaran otros nuevos. En ese lugar y ese tiempo, la espada, el arco y la lanza eran las únicas leyes que tenían valor.
En 1286 tuvo lugar la muerte accidental del rey Alejandro III de Escocia, apodado El glorioso, al caer de su caballo durante una tormenta. Había dado a su patria casi cuarenta años de estabilidad y había ampliado su territorio, al obtener las islas Hébridas y la isla de Man mediante un acuerdo económico con Noruega. Pero su fallecimiento supuso un momento de caos para aquella región. Alejandro se había casado en 1251 con la princesa Margarita de Inglaterra, hija del rey Enrique III, que le dio dos hijos varones y una hija, Margarita de Escocia, a la que casaron con el rey de Noruega, Erico Magnusson, Erico II, conocido como El enemigo de los curas. Pero la fortuna resultó esquiva con Alejandro y, para cuando tuvo lugar su terrible accidente, ya habían fallecido todos sus hijos, y con su segunda esposa, Yolanda de Dreux, no había tenido descendencia.
La única persona que quedaba en la línea sucesoria era Margarita, hija de Erico II y Margarita de Escocia. Todas las esperanzas de los escoceses descansaban en ella, que en realidad no era más que una niña, a la que apodaron La doncella de Noruega. El propio rey Eduardo de Inglaterra aceptó su coronación como reina de Escocia, con la intención más o menos explícita de casarla con su heredero, el príncipe Eduardo de Carnarvon —que llegaría a convertirse en Eduardo II—, y unificar de esta manera todo el territorio británico. Pero la pequeña Margarita nunca llegó a pisar tierras escocesas, ya que murió en 1290 en el barco que la conducía a su coronación, mientras navegaba frente a las islas Órcadas. Así se perdía por completo la familia real escocesa y comenzaba el enfrentamiento entre las familias nobles, que se disputaron la corona. De hecho, Robert V de Bruce, líder del clan Bruce, ya había intentado hacerse con el poder mediante la fuerza en 1286, sin éxito

Por mediación del propio rey inglés, subió al trono en 1292 Juan de Balliol, heredero del clan Balliol —de origen normando, de la población francesa de Bailleul—, y que gobernaría hasta 1296 como Juan de Escocia, pero siempre supeditado a la voluntad inglesa. Todas sus decisiones tenían que ser refrendadas por Eduardo, lo que provocó un malestar cada vez mayor entre los escoceses y un deseo de libertad. Por eso, en 1295, con motivo de la guerra abierta entre Francia e Inglaterra, Juan de Escocia declaró a su pueblo como aliado de los franceses y se negó a enviar sus tropas a apoyar a Eduardo. Como consecuencia, el ejército inglés invadió Escocia en 1296, en la decisiva batalla de Dunbar, tras la que Juan de Escocia fue encarcelado junto a su hijo. Muchos nobles locales se pusieron inmediatamente del lado del invasor y negociaron un tratado de paz. Eduardo otorgó el título de Guardián del reino y la tierra de Escocia a John de Warenne, conde de Surrey, uno de sus hombres de confianza, que a su vez dejó las cuentas en manos de Hugh de Cressingham, tesorero de la administración del reino. A partir de entonces, los impuestos se volvieron abusivos, lo que llegó a provocar incluso las protestas de los ingleses, que no estaban de acuerdo con mucho de lo que hacía Cressingham.
Ahí es donde surge la figura de William Wallace, como caudillo de la resistencia armada. Wallace era el tercer hijo de una buena familia de terratenientes locales, educado por su tío paterno, clérigo de profesión. La vida del joven parecía destinada a formar parte de la Iglesia, y con tal intención había estudiado latín, francés e inglés. Pero, al regreso a su patria, fue testigo de los desmanes que cometían los soldados sobre la población civil conquistada y no pudo soportarlo: de una manera espontánea lideró a un grupo de campesinos que atacaron el campamento inglés en la ciudad de Ayr y terminaron con todos. Desde ahí, la fuerza rebelde se lanzó en dirección sur, para plantarles cara a los invasores.
Mientras, en el norte de Escocia, Andrew de Moray, líder de la poderosa familia Moray, había iniciado su propia rebelión, con la adhesión de muchos nobles de la zona, cuyos ejércitos marchaban ya hacia el sur —no así el de Robert VI de Bruce, que se negó a apoyarlo, mientras que su hijo, Robert VII, sí se unía a la causa—. El propio Moray había sufrido la crueldad de los ingleses, tras ser derrotado junto a sus hombres en la batalla de Dunbar y encarcelado en la Torre de Londres. Pero en 1297 el noble pudo escapar y unirse al grupo de William Wallace, para aguardar por las tropas inglesas junto al puente de Stirling. Esta fue la batalla decisiva en la llamada Guerra de Independencia de Escocia.
El conde de Surrey, Guardián del reino para la corona inglesa, había tenido que huir hacia el sur empujado por la rebelión de los nobles escoceses, y con él viajaba el tesorero Cressingham. Su avance chocó de frente con el de los ejércitos combinados de William Wallace y Andrew de Moray, con los que se encontraron en el puente de Stirling. Esta pequeña localidad en la zona central de Escocia resultaba de un enorme valor estratégico para ambas fuerzas, unas formadas en su mayoría por caballería pesada —el ejército inglés— y otras compuestas por infantería ligera —las tropas escocesas—. Y aunque a primera vista el desenlace parecía claro, favorable a todas luces al primero, que además duplicaba el número de sus efectivos, las cosas no salieron como se esperaba. William Wallace, un estratega hábil, obligó a los caballeros ingleses a cruzar el río por encima de ese estrecho puente, que solo podían transitar de dos en dos. De esa manera perdieron toda la ventaja, y los arqueros escoceses primero y los jinetes de Andrew de Moray después destrozaron a los invasores. El propio tesorero resultó muerto y se cuenta que Wallace se hizo un cinturón con su piel, para llevarlo siempre consigo. El conde de Surrey logró escapar y se replegó hacia tierras inglesas, a donde lo siguió la revuelta, cuando lanzaron sus ataques sobre York y Newcastle.

A partir de ese momento, el rey Eduardo de Inglaterra se cansó de esta historia. No podía seguir perdiendo hombres y la influencia sobre las tierras del norte. La batalla en Stirling supuso un golpe terrible para la moral inglesa, que necesitaba librarse rápidamente de Wallace y los suyos. En 1298, Inglaterra firmó la paz con Francia, de modo que todos sus ejércitos volvieron a casa, con la principal misión de acabar con la vida del caudillo rebelde, al que los suyos habían nombrado ese mismo año Guardián de Escocia.
El propio Eduardo lideró a sus tropas seguido por el conde de Surrey, en una segunda oleada de invasión que impactó contra el ejército de Wallace en el bosque de Callendar, junto a la localidad de Falkirk. Allí la situación no favoreció a los rebeldes y, sobre todo gracias a la actuación de los arqueros galeses, las tropas escocesas tuvieron que retirarse. El líder pudo escapar con muchos de los suyos y se dedicó a poner en práctica la maniobra de tierra quemada, que hizo que sus enemigos, además de enfermos, estuvieran hambrientos a partir de entonces. Pero el destino ya estaba sellado: Wallace había perdido su prestigio y tuvo que pedir refugio en otros países, hasta que su criado, John de Menteith, lo traicionó y lo sirvió en bandeja al rey Eduardo en 1305.
Lo siguiente fue terrible, tanto por el fin que perseguían como por los medios que emplearon. Wallace fue condenado por alta traición, torturado, masacrado y luego quemado. Destrozaron su cuerpo y los distintos fragmentos pasearon por Inglaterra a modo de reliquias de un santo. Finalmente su cabeza fue a parar al Puente de Londres, como un medio de aviso para todo aquel que pretendiera rebelarse contra la corona.
La revuelta de William Wallace fue aplastada entonces, pero sus ideales continuaron presentes en Escocia. Robert VIII de Bruce fue coronado rey en 1306, sobre la Piedra del Destino —objeto que también oculta una historia que merece ser contada, pero eso tendrá que ser otro día—. Nueve años después, convocó el primer Parlamento escocés, que tuvo lugar en Ayr, la ciudad en la que Wallace se había rebelado contra los ingleses.
El sueño perduraba. La lucha no cejaría nunca, hasta que los invasores comprendieran que aquel no era su lugar. Y si hiciera falta, los escoceses estaban dispuestos a pelear hasta el último pueblo y el último guerrero, por muchos años más.