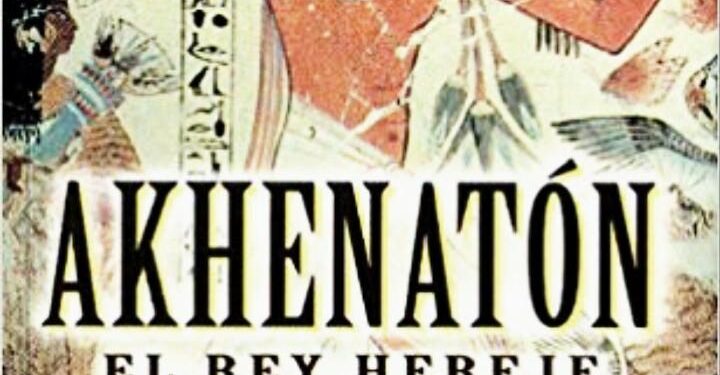«Mi curiosidad nació de una emocionante visión, mientras la nave surcaba la fuerte y tranquila corriente, al final de la estación de desborde del Nilo. El viaje había empezado en nuestra ciudad, Sais, y discurría hacia el sur, hacia Panopolis, donde íbamos a visitar a mi hermana, que vivía allí desde su boda. Un cierto día, al atardecer, pasamos por una ciudad extraña. A través de sus columnas se entreveía su polvorienta grandeza. La muerte se arrastraba ávida por sus rincones y por todos sus objetos. Agazapada entre el Nilo a Poniente y la colina a Oriente, desnuda de árboles, sus calles vacías, sus puertas y ventanas cerradas como párpados caídos. Ninguna vida palpitaba en ella, no se percibía ningún movimiento. El silencio y la tristeza se cernían sobre ella, la muerte aparecía por todas partes. La recorrí con mi mirada y mi pecho se sobrecogió».
De esta manera, con la imagen de una ciudad fantasma a orillas del Nilo, comienza la historia de Akhenatón, el faraón que quiso cambiar las más antiguas tradiciones de Egipto y dio lugar al primer monoteísmo de la historia. Alrededor del año 1350 a. C., el entonces faraón llamado Amenhotep (que significa «el dios Amón está satisfecho») se cambió de nombre por Akhenatón (traducido como «agradable al dios Atón»). Ya desde ese momento quedaban claras sus intenciones: privar del culto (y de privilegios) a los demás dioses del numeroso panteón egipcio, con el fin de que la única creencia oficial fuese la de Atón. No solo eso, además ordenó levantar una ciudad desde cero, a la que denominó Akhetatón («el horizonte de Atón»), y que convirtió en la capital de su reino. El choque fue demasiado brusco para la sociedad egipcia, que llevó a cabo grandes protestas, sobre todo por parte de los sacerdotes de Amón, al ver mermada su influencia.
Esa época, conocida como el período de Amarna (nombre árabe de la ciudad de Akhetatón), constituye uno de los momentos más trascendentales de la historia de Egipto, del que en realidad no sabemos demasiado. Por eso sirvió a la perfección a Naguib Mahfuz para plantear su obra, mitad novela histórica y mitad trabajo periodístico de investigación. Miri–Mon, un joven ocioso de buena familia, siente la necesidad vital de conocer la historia de Akhenatón, su esposa Nefertiti, su capital construida a propósito y su dios único, que finalmente lo llevó al desastre. Recorre Egipto para encontrarse con aquellos que conocieron de primera mano al faraón y averiguar sus motivaciones, indagando con la curiosidad del sabio. El libro se estructura en forma de entrevistas con sacerdotes, generales, artistas, favoritas del harén real y finalmente la reina, que vive recluida en la ciudad fantasma.
«Me permitieron la entrada a Akhetatón con un permiso especial del general Horemheb. Los puntos de vigilancia se sucedían a lo largo de la orilla del Nilo. Crucé la mitad norte de la ciudad, entre el puerto y el palacio de la reina prisionera, precedido por un soldado del cuerpo de vigilancia. En mi camino me vi asaltado por una corriente de recuerdos llena de espuma y de perlas, debatiéndome entre el llanto y la admiración, rodeado por la mortal soledad».
Mahfuz escribió unas cincuenta novelas, además de traducciones al árabe de grandes obras de la literatura occidental. Su voluntad era doble: por un lado se dedicó a mostrar el pasado glorioso de su patria (en obras como esta de la que hablamos hoy, «La maldición de Ra» o «La batalla de Tebas») y a la vez reflejó como nadie la realidad actual de Egipto, que habla árabe y sufre duros vaivenes políticos. Ese compromiso permanente le ganó el reconocimiento como el más importante de los escritores árabes contemporáneos y una serie de premios internacionales, el más importante de ellos el Nobel, en 1988. Sin embargo, también lo convirtió en objetivo de los radicales, que lo consideraban un blasfemo. Sufrió diversos ataques violentos que casi le costaron la vida y lo alejaron de la escritura durante mucho tiempo, además de verse obligado a llevar escolta permanente y apenas salir a la calle.
Naguib Mahfuz murió en 2006, pero su obra nos quedará para siempre, igual que el espíritu del rey hereje seguía flotando entre las calles abandonadas de su ciudad, la que soñó en ofrecer a su dios como un regalo. Mahfuz también hablaba de tiempos nuevos, de creencias distintas y de construir una sociedad desde cero y, de la misma manera que el faraón, conoció la ira de quienes no desean que el mundo cambie, si no lo pueden controlar ellos.