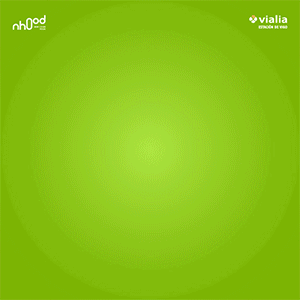La bóveda celeste dibuja un cálido lienzo al fusionarse con el fuego del sol en pleno descenso. El cielo ha tintado sus cristales de hielo en brasas rojas, naranjas y magentas. Este último tono, a juego con los campos cubiertos de camelias que ha abandonado en el horizonte. Los pequeños gorriones se apartan a los lados al escuchar un chillido en la lejanía. Se trata de un águila —de plumaje marrón oscuro y grandes garras ganchudas— que viene de conquistar otros territorios. Las demás aves rinden homenaje ante su llegada y le facilitan el paso hacia el otro lado.
Vuela sobre el inmenso océano en compañía de un pequeño velero que se encuentra en medio, perdido entre las olas, y que al igual que el águila, viaja sin rumbo en busca de surcar otros mares y descubrir un nuevo mundo. El sol ya se ha escondido. Tan solo se percibe un pequeño haz de luz de entre las nubes que vislumbra con el agua y sirve de guía al oscuro firmamento.
De improvisto, la atmósfera comienza a cubrirse con un manto gris muy denso. La estampa deja el blanco velero en una mancha insignificante y abandonada, sometida al abismo y sin esperanza de volver a ver su resplandor al día siguiente. Las aguas están demasiado agitadas esa noche, y aunque su capitán está acostumbrado a navegar durante el temporal, el vórtice de su espíritu le impide mantener una actitud positiva y vencedora.
Ese día su experiencia no sirve de nada frente al potencial de las olas; no puede hacer frente a la fuerza mareomotriz, que balancea el velero vorazmente hasta dejar ver su orza. La corriente lo arrastra de un lado para otro del casco. Aunque intenta mantenerlo erguido, finalmente se rinde ante su adversaria. La tormenta procedente del norte se apodera de todo el perímetro. Los tronidos retumban en el horizonte hasta que las lágrimas de furia se descargan de los cúmulos geométricos. Un soplido lleno de bravío parte en dos el mastín. La popa se cubre de agua y se hace tarde para impedir su hundimiento. La única opción es: arroparse con el chaleco salvavidas y embarcar en lapequeña barca auxiliar para intentar sobrevivir.
El transcurrir de las horas se hace cada vez más difícil de llevar; sin abrigo ni cobijo, y con su cuerpo expuesto a la radiación en medio del oleaje, solo un milagro puede salvarlo. La temperatura de su cuerpo desciende con rapidez los límites normales, su respiración cada vez se percibe más fatigada, la esperanza se difumina por segundos… Se despide del firmamento cada vez que cierra los ojos, especialmente cuando un nuevo resplandor cargado de energía le sorprende por su espalda. Desde luego, se acerca el final.
Se denomina la noche eterna, donde las ánimas perdidas descargan su rabia hasta desahogarse por completo. Al poco tiempo, entre el relincho de la tempestad, se escucha una voz aguda y celestial que armoniza el bravío de la tormenta. Es el sonido del viento transmutado en paz. Un silencio que solo él percibe. Tumbado, quieto, paciente… En la incómoda barca auxiliar, busca la posición más cómoda y no tarda en acurrucarse en posición fetal. Aprieta sus rodillas contra su abdomen e intenta parar la tiritona de su templo. Gira un poco la cabeza para orientar la mirada hacia las estrellas, pero se han difuminado. Están empañadas tras las lágrimas que salen de las masas de vapor y que cubren la atmósfera. Cada vez percibe más silencio. Se da por vencido. Decide cerrar los ojos y dejar su vida al sino.
Al pasar las horas, la oscuridad se vuelve más clara. El temporal da una tregua, o más bien el sol le ha ganado la batalla. En el horizonte, poco a poco, la negrura palidece hacia un azul marino que, a su vez, se tiñe de amarillo al descubrir el astro bajo el agua, como si despegara desde las profundidades hasta el cénit celeste. De una manera lenta, pero con un impecable ascenso. Sus rayos penetran en las córneas del capitán, ahora náufrago. Abre los ojos lentamente y mira hacia arriba. Contempla un lienzo liso, azul celeste. Las densas nubes de hace unas horas se han disipado. El bravo bramido de la tempestad nocturna queda en suspenso. Sus manos buscan apoyo mediante el cordón de agarre e incorpora su cuerpo. El sol, por fin, sale de su madriguera en su totalidad, después de hundirse toda la noche en el fondo de las aguas tan frías. El náufrago estira sus brazos para dejar que su cuerpo eleve la temperatura. Una débil sonrisa se dibuja en su cara. Está siendo testigo de que sí puede ser. El sol vuelve a brillar y, además, parece que le hable. ¡El brillo, el silencio y su significado! Hasta las gaviotas han pausado su graznido ante la poderosa esfera; capaz de cambiar los colores de cuanto toca, y de transmutar las emociones de quien lo observa.
El sol, diamantino, ocupa casi todo el cielo ahora. Su resplandor hace romper el mutismo al compás del cántico de los pájaros. El náufrago gira su cabeza hacia el otro lado con torpeza y dificultad. Se frota los ojos y su boca se abre de forma involuntaria. No puede creer lo que está viendo: una playa urbana con unas islas enormes al frente. Su arena es fina y blanca como la cal, y el agua del mar, verde turquesa. Jamás se hubiese imaginado contemplar semejante panorámica. Ver tierra firme, después de perder la esperanza de volver a poner sus pies sobre ella, es como volver a nacer.
La arena y el mobiliario urbano cobran un milagro. Encima de uno de los edificios, visualiza una bandera roja y blanca en forma de cruz de San Andrés. Mira hacia el astro y da las gracias. No solo por la supervivencia, si no porque ha llegado a la tierra desde la que un día su abuelo partió hacia el otro lado del océano —para conquistar América—, y a la que jamás pudo volver. Ha encontrado sus orígenes gallegos, su tierra viguesa, el paraíso que busca desde hace años. El sol vuelve a brillar en su corazón y palpita de júbilo, y ¡vaya si lo hace! Es hora de conocer a su linaje y asentar sus cimientos, esos que hasta ahora flotaban sin rumbo y esperanza.