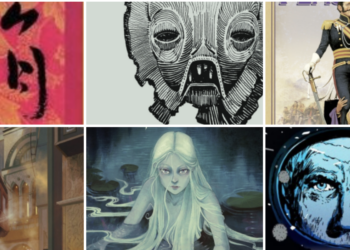Abogado de profesión y administrativo en una compañía de seguros, pero escritor de vocación y uno de los autores que más han influido en el siglo XX. Hoy cumple años Franz Kafka y hablamos de un cuento suyo no demasiado conocido, que sin embargo dice mucho de toda su obra.
«—Es un aparato singular —dijo el oficial al explorador, y contempló con cierta admiración el aparato, que le era tan conocido.
El explorador parecía haber aceptado solo por cortesía la invitación del comandante para presenciar la ejecución de un soldado condenado por desobediencia e insulto hacia sus superiores. En la colonia penitenciaria no era tampoco muy grande el interés suscitado por esta ejecución. Por lo menos, en ese pequeño valle, profundo y arenoso, rodeado totalmente por riscos desnudos, sólo se encontraban, además del oficial y el explorador, el condenado, un hombre de boca grande y aspecto estúpido, de cabello y rostro descuidados, y un soldado, que sostenía la pesada cadena donde convergían las cadenitas que retenían al condenado por los tobillos y las muñecas, así como por el cuello, y que estaban unidas entre sí mediante cadenas secundarias. De todos modos, el condenado tenía un aspecto tan caninamente sumiso que, al parecer, hubieran podido permitirle correr en libertad por los riscos circundantes, para llamarlo con un simple silbido cuando llegara el momento de la ejecución».
Franz Kafka, judío nacido en Praga en 1883, provenía de una familia modesta en la que la figura controladora de su padre marcó su camino para siempre. Forzado por él estudió Derecho y por esa razón conoció al economista Alfred Weber, que ya en aquel entonces hablaba sobre los peligros del avance de la sociedad industrializada. Obtuvo un empleo monótono en una compañía de seguros y se dedicó a escribir, su verdadera pasión.
Desde el principio de su obra, Kafka empleó el surrealismo y la fantasía como excusas para poner a sus personajes en situaciones extrañas, de las que tenían que salir con empeño. Sus relatos y novelas tratan sobre la manera en la que las personas pueden salir adelante a pesar de unos condicionantes adversos, que pueden ser la presión del Estado —como en este caso— o una transformación inesperada —como en «La metamorfosis»—. Muchos de sus biógrafos han creído ver en esto una metáfora de la manera en la que él mismo se vio obligado a prosperar pese al dominio de su padre. Autores fundamentales del siglo XX, como Borges, Sartre o Camus, han reconocido la influencia indeleble que tuvo en ellos la obra de Kafka, sobre todo dentro de la corriente existencialista.
«En la colonia penitenciaria» es una obra maestra de la literatura, aún más valiosa por la cantidad de temas que trata en tan corta extensión. En ella, unos personajes, identificados solo por su papel en la historia —el oficial, el explorador, el soldado y el condenado— presencian la acción de una máquina de tortura, en un remoto país tropical sin nombre. En ese día en concreto va a tener lugar el ajusticiamiento de un prisionero condenado por desacato a un superior, y el oficial está feliz de que se vuelva a poner en marcha un viejo método: una máquina que graba en la espalda del condenado el lema que ha incumplido y luego lo mata, en un largo proceso de doce horas por el que finalmente las agujas grabadoras atraviesan el cuerpo del reo y la propia máquina lo arroja después al hoyo donde será enterrado. Este aparato es el vestigio que queda de un régimen colonial que vive sus últimos días, en la medida en la que el gobernante que lo puso en marcha ya no existe y aquella forma de someter a la población desapareció con él. Ahora hay un nuevo comandante en la colonia, que va poco a poco imponiendo una manera diferente de hacer las cosas, mucho menos brutal que aquella. La máquina, y por tanto el oficial que la maneja, es parte del pasado y cada vez resulta más obvio que no habrá más ajusticiamientos como ese. El explorador, enviado como testigo por parte de una nación extranjera, debe emitir una opinión acerca del aparato.
Este cuento fue escrito por Kafka en 1914 y luego versionado en 1918. En él trata temas muy habituales en su obra: la crueldad, la falta de reacciones emotivas acerca de esta, los horrores que conlleva la industrialización sin una ética añadida, la indefensión del individuo y la realidad de la descolonización que estaban llevando a cabo las grandes potencias. Así, esa colonia penitenciaria sufre el comportamiento monstruoso de sus amos, que deciden sobre los destinos de los habitantes sin posibilidad de un juicio justo e incluso sin que entiendan el idioma —francés, en este caso—. El oficial sostiene que él es el único que puede enjuiciar a aquellos hombres, que no tiene por qué escuchar su opinión —«si primeramente lo hubiera hecho llamar y lo hubiera interrogado, solo habrían surgido confusiones»— y que a través de la tortura obtienen la paz y la aceptación. Todo está tan grabado en sus opiniones que no acepta que alguien, como el nuevo comandante, piense otra cosa.
Sin embargo, llega el comienzo del siglo XX y los viejos imperios se desmoronan. Las antiguas estructuras de poder se han vuelto obsoletas y el oficial, impotente, debe aceptarlo. El explorador, verdadero punto de vista de la historia, no se siente aterrado en ningún momento, como nos ocurriría a nosotros, sino que actúa con la frialdad del funcionario que debe cumplir con su trabajo, sin especial sensibilidad. Kafka muestra de esa forma el desapasionamiento con el que él mismo encara su trabajo, que, a pesar de tratar con los destinos de la gente, se vuelve rutinario, numérico.
Hoy en día el mundo ha mejorado mucho, pero al final quizá no tanto. El colonialismo militar se ha transformado en económico y el individuo sigue igual de esclavizado, de anulado y despersonalizado por un sistema rígido que aún lo ve como un número. Quizá hayamos cambiado las enormes máquinas de ruedas dentadas por pequeños teléfonos móviles y realidades virtuales, pero aún nos queda mucho para reivindicarnos como personas.