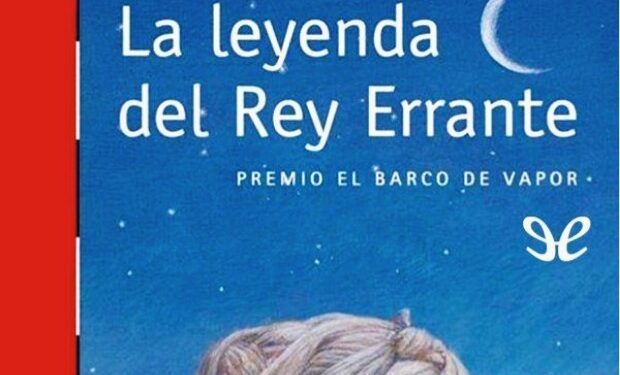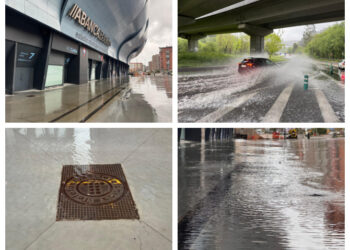«Hubo una vez una época, antes de Mahoma y el islam, en que Arabia fue tierra de misterio y leyenda. En aquella era, que los árabes llaman yahiliyya o «tiempo de ignorancia», todo era posible, porque no había más reglas que las del honor y el amor, que a menudo las rompen todas. Entonces las ciudades apenas eran aldeas grandes junto a los oasis; los djinns, espíritus elementales del desierto, podían sorprender al viajero incauto en cualquier recodo; toda la tierra poseía una magia especial, y solo había tres cosas que los árabes valoraran por encima de sus creencias personales: el amor, el honor y la poesía».
Así comienza un libro muy especial, mitad leyenda árabe, mitad novela de aventuras; catalogada muchas veces como juvenil, pero más bien universal. Su enseñanza final resulta aplicable a todos los tiempos, las culturas y los pueblos, y eso es realmente difícil. La trama podría haber discurrido por lugares bastante más sencillos de los que elige, evitando la crueldad y la muerte, pero entonces no habría sido una trama honesta, y eso siempre lo perciben los lectores. El protagonista, Walid ibn Huyr, príncipe del mítico reino de Kinda, es un ser ególatra, despreciativo, ignorante y clasista. Ha crecido entre lujos y sirvientes dispuestos a satisfacer cada uno de sus caprichos. No le importan las personas más que en la medida en que puede obtener un beneficio de ellos. Pero lo cierto es que ninguno de esos defectos tan terribles ha salido a la luz a lo largo de su vida, ya que una existencia como la suya está pensada para que solo se manifiesten las virtudes —bien las tenga o solo las aparente—. Por eso, al comienzo del libro, el príncipe es descrito de la siguiente manera:
«Todos decían que Walid ibn Huyr, príncipe de Kinda, había sido tocado por un djinn en el momento de su nacimiento. No solo era hermoso y bello de cuerpo y semblante, sino también de alma. Generoso como un torrente de aguas desbordadas, no escatimaba recursos a la hora de complacer a su amado pueblo, al que trataba con magnanimidad y justicia. Gentil y elegante, era el cortesano perfecto; conocedor de varias lenguas, dotado de un gran tacto y una diplomacia verdaderamente dignos de admiración, tanto cuando actuaba de embajador como cuando ejercía de anfitrión de mandatarios de los más alejados países, Walid ibn Huyr manejaba la política con sutileza e inteligencia. ¿Y qué decir de sus aptitudes como guerrero?».
El príncipe es un hombre casi perfecto, y sin embargo, a la primera insatisfacción de su vida, esa perfección se desmorona porque era falsa, y ya solo se muestran los defectos. Entonces lleva a cabo unos actos tan crueles que impresionan al lector, y evidencian de lo que es capaz el ser humano. La redención de un personaje así es una labor complicada, pero el final de la novela prueba que incluso los seres más detestables pueden encontrar quien los ame.
Cuenta la leyenda que, en el corazón de la Arabia previa a la llegada del islam, hubo un reino llamado Kinda, cuya capital fue arrasada por la tribu enemiga de los Banu Asad y el rey Huyr asesinado. El príncipe de aquel reino desaparecido, de nombre Imru’ al-Qays, vagó a partir de entonces y durante largo tiempo por muchas naciones, en busca de ayuda para vengar a su padre y recuperar el trono que le pertenecía por derecho. Habló con árabes, judíos y cristianos, sin que a la postre consiguiera ningún ejército que apoyara sus demandas.
Pero lo que le interesa contar a Laura Gallego no es una historia de venganzas, diplomacia o linajes, sino una de cómo la maldad se encuentra dentro del corazón de los hombres, incluso los que supuestamente son los más nobles, pero también se encuentra la belleza verdadera. Walid nunca quiso ser rey, sino poeta, pero para conseguirlo tenía que sentir el dolor, la pérdida, la vulnerabilidad y la inseguridad del mundo real, solo entonces podría ser una persona en toda la extensión de la palabra, y sentir el auténtico amor.
Esa es la leyenda del Rey Errante.