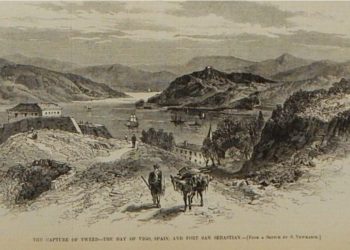Cada tribu contaba con su propia adivina, pero ninguna era tan venerada como la sibila de Zerzura. En un territorio hostil como la ḥammāda, sus bailes, sus dibujos en la arena y sus sacrificios de animales vivos conseguían el favor de los dioses y garantizaban la supervivencia de todos. Pero, aquel día, la sibila apareció ante los suyos como una figura gris que arrastraba los pies. Se movía despacio guiada por su joven estudiante.
En condiciones normales, nadie se atrevía a sostener su mirada, muchas veces ni siquiera el patriarca. En aquellos ojos oscuros residía el poder de la tribu, su capacidad para afrontar los horrores del mundo. Los nómadas la veneraban de una forma incondicional. A su paso lanzaban plegarias por su salud o le ofrecían pequeños obsequios. Cada cual intentaba agradarla de algún modo.
Esa noche, ella caminó sin detenerse para atravesar la multitud que se reunía frente a su cabaña. Espuma de Mar la acompañó hasta situarse ambas delante de los restos de Bara, donde el calor de las brasas empezaba a tostar la carne. En cualquier otra ocasión, la sibila habría tomado de su bolsa de cuero un puñado de polvos grisáceos y lo habría esparcido sobre el animal mientras recitaba un cántico. El aire se habría llenado del olor de las especias, lo que completaría el ciclo del encantamiento: el venado daría su vida para alimentar a la tribu y que esta pudiera encarar el futuro.
Sin embargo, nada de eso ocurrió, pues, tan pronto como los zerzura contemplaron los restos del animal, una náusea los invadió a todos: sus músculos eran negros, se deshacían entre los dedos como si estuvieran hechos de arena y olían a aceite de lámpara, a putrefacción. Su sangre se había vuelto pastosa y se les quedaba pegada en las manos. Los nómadas comprendieron enseguida que Bara estaba maldito y ellos también. Entonces la sibila se giró hacia la multitud como una sombra terrible.
—¡Se acerca el caos! —gritó—. Esta sequía es el primer signo y el segundo lo he hallado en el interior de este animal. El desierto de Zerzura tiembla de pavor por la maldad que se acerca desde el sur, la fuente de todos los males del mundo: ¡la serpiente del caos!
Los nómadas se estremecieron al oírlo, aunque muchos ya habían hablado en términos parecidos cuando se reunían junto al fuego. Sus propias brujas les habían avisado en los días previos de lo que estaba ocurriendo.
—Este es el destino —dijo—. En cada una de vuestras lenguas hay un término para la asesina de dioses: los egipcios la llamáis Apep, los griegos Apofis… Nosotros la conocemos como Histah, la serpiente que rodea al mundo con su cola y de la que nadie puede escapar.
El sol empezó a asomar por el horizonte. Una bruma rosácea invadió el lugar, en cuyo interior las brasas refulgían como si tuvieran vida propia. Una vida fantasmal, enfermiza. Los esclavos avivaron las hogueras, cada una delante de su tribu. Junto a ellas se amontonaban los zerzura con la angustia silenciosa de esperar la reacción de sus líderes, que por el momento no decían nada.
—Hace siglos, esto no era un desierto —continuó la sibila—. En la misma tierra que pisáis había un océano que ocupaba todo el continente. De sus aguas emergían cientos de islas, en cada isla había un reino y cada reino estaba gobernado por un rey. Allí fue donde surgió la humanidad. Hace tanto, tanto tiempo de aquello…