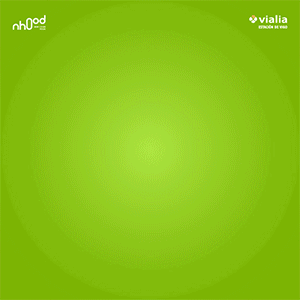Decía el escritor francés León Daudet que «los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño». Cuando estamos en la escuela, todos aprendemos un montón de poesías con las que nos martillean de continuo: «Con cien cañones por banda», «Volverán las oscuras golondrinas», «Verde que te quiero verde», «Poesía eres tú», «Nuestras vidas son los ríos» y otras igual de importantes. Y sin embargo la mayoría de las veces necesitamos que alguien nos las explique, porque en realidad no son poesías para niños. En mis tiempos de escuela no se hacía demasiado hincapié en que el alumno entendiera las lecciones, sino sólo en que las memorizara, y no hay nada más terrible que memorizar poesías sin entenderlas. Es como reducir «El grito», de Munch, a sólo un código de colores.
Por suerte luego tienes toda tu edad adulta para descubrir el mundo de ahí afuera: los colores, la risa, el perfume y los poemas que nunca soñaste que existían. Las metáforas prodigiosas, los sentimientos furiosos como una presa que se abre y se vacía. Y entonces te das cuenta de que el problema nunca fue la poesía, sino tú, que no supiste entenderla.
Dice Luis Piedrahita que no puedes ser buen cómico hasta que no pases de los 30, porque no has tenido suficiente miseria moral en tu vida como para hacer reír a los demás. Pues con la poesía ocurre algo parecido. Pero cuando has pasado por todo eso, y has querido y llorado lo suficiente, entonces el mundo es muy diferente para ti. Entonces entiendes eso que decían a las madres en el paritorio hace muchos años: «Acabas de tener un hijo: mentalízate con que algún día tendrá fiebre, se hará heridas y le romperán el corazón; ése es el maravilloso juego de la vida».
Y entonces das las gracias a los maestros que te enseñaron aquellas poesías tan hermosas, que entonces no supiste entender, pero que se quedaron dentro de ti para siempre, como una cápsula del tiempo destinada a abrirse algún día. Y cuando las recuerdas, te das cuenta de que eran maravillosas:
«¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.»
Y la otra delicia de ese despertar poético del adulto, de ese florecer en tu interior, es que te hermana con millones de personas que pasaron por eso antes que tú. De repente entiendes a tus padres, a tus abuelos, a los muchos que vinieron antes y a los que vendrán después. Porque, en el fondo, todos tenemos un mismo corazón.
Había un poema que mi padre adoraba y que disfrutaba recitando en cada fiesta, comida o reunión de cualquier tipo. Era «Profecía», de Rafael de León. Cuando eres un niño, pones cara de aburrimiento y dices algo como «¿Pero otra vez lo vas a soltar???». Y te echas las manos a la cabeza.
De mayor darías cualquier cosa por volverlo a oír, recitando de corrillo, y hasta con acento andaluz fingido, esos versos:
«¿A dónde vas tan deprisa
sin desirme ni ¡con Dió!?
Me puedes mirá de frente,
que estoy enterao de tó.
Me lo contaron ayer
las lenguas de doble filo,
que te casaste hase un mé
y me quedé tan tranquilo.
Otro cualquiera en mi caso,
se hubiera echao a llorá,
yo, crusándome de brasos
dije que me daba iguá.
Y ná de pegarme un tiro
ni liarme a mardisiones
ni apedrear con suspiros
los vidrios de tus barcones.
¿Que t’has casao? ¡Buena suerte!
Vive sien años contenta
y a la hora de la muerte,
Dios no te lo tenga en cuenta.
Que si al pie de los artares
mi nombre se te borró,
por la gloria de mi mare
que no te guardo rencor.
Porque sin sé tu marío,
ni tu novio, ni tu amante,
yo fui quien más t’ha querío,
con eso tengo bastante.»
Igual que las poesías que aprendes de niño están inevitablemente ligadas en tu memoria a los aburridísimos libros de literatura (o a esa edad te parece que lo son), a las apretadas fechas de examen y a las biografías que se mezclan en tu cabeza (yo siempre confundía a Machado y Lorca, con la misma lógica que los estudiantes de la película «Mentes peligrosas» confundían a Bob Dylan con Dylan Thomas); las poesías que le gustaban a tu padre están unidas a los domingos de paella pegada, la mesa plegable que abre la abuela para que quepamos todos, los dedos manchados de conejo al ajillo, la ropa elegante que pica en el cuello, el frío en la calle que se cala en los huesos y el calor dentro de casa que te saca los coloretes, el «Frigo–dedo» y la repetición de la actuación de Sabrina. Todo eso va unido como un recuerdo único. También el «VIP Noche», «Hablando se entiende la basca», la primera bicicleta sin ruedines, los apuntes de química orgánica y los tebeos de «Atari Force». El día que alguien reúna todas esas cosas le da para 8 temporadas de «Stranger things».
Pero luego creces, maduras (o sólo creces) y lees cosas tan maravillosas como «No te salves», de Benedetti, que encierra en sus versos las mayores verdades sobre el amor, la pareja y cómo afrontar el paso del tiempo:
«No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino
y te salvas
entonces
no te quedes conmigo.»
Hubo un día, hace muchos años, en que fui a mi padre con este poema, pensando que le había ganado, que cuando leyera este prodigio reconocería que el suyo no valía tanto como él pensaba. Mi padre lo leyó atentamente, con esa parsimonia de viejo caballero manchego, de soñador de otro tiempo, de hidalgo que ya ha luchado con muchos molinos pero se niega a reconocer que no eran gigantes. Y entonces sonrió, me miró y dijo: «Pues sí… Está muy bien».
Ya está. No soltó ni palabra de los infinitos fuegos artificiales que yo sentía en mi cabeza al leerlo, de los sueños de amor, de la promesa de nunca querer con desgana. Y en cierta forma me fui derrotado.
Hoy echo de menos la paella pegada, el conejo al ajillo, la mesa plegable y el «Frigo–dedo». Y sueño con tener la inmensa cultura que tenía mi padre y su capacidad de hacerse siempre el sorprendido, por mucha poesía que hubiera leído ya en su vida.
Hoy es el Día Mundial de la Poesía: de los tesoros escritos, de la memoria de sentimientos, del florecer del adulto y de la promesa de nunca, nunca querer con desgana.