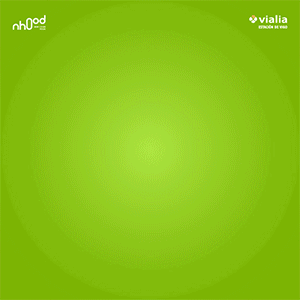Nuestra capacidad de disfrutar con lo nuevo mengua y nos abrazamos a nuestros recuerdos intentando exprimir su último jugo. Su sabor amargo nos hace entrecerrar los ojos, pero rechazamos con un gesto altivo la fruta fresca. El desencanto se adueña de nosotros. Y eso es lo que le ha ocurrido, metafóricamente hablando, a la afición del Celta: se ha hecho vieja de repente.
A eso que llamamos celtismo, considerándolo un ente abstracto, informe, le han aparecido arrugas y bolsas debajo de los ojos. Cuando se mira al espejo comprueba que cada día le falta más pelo y que el que le queda ha comenzado a clarear. Su lustrosa melena es historia.
Estos síntomas de senectud prematura resultan paradójicos si se desgranan las partes del todo. El celtismo es heterogéneo y se renueva constantemente. En él, caben jovencitos de pelo en pecho que iban en pañales cuando Mostovoi pisaba el césped de Balaídos e incluso adolescentes cuya memoria no alcanza a recordar a Renan, Fabiano y Danilo siendo entrenados por el inefable Pepe Murcia. A pesar de contar con células jóvenes y vitales, el organismo no puede evitar los achaques.
Según los datos del club -de los que desconfiamos pero son los únicos que existen-, el Celta cuenta con unos 22.000 abonados. Este lunes, sin embargo, solo 11.000 personas acudieron a Balaídos. Esta realidad es significativa, aunque existen algunas cuestiones que pueden llegar a explicarla -los precios, el tiempo, el eterno problema del aparcamiento y, sobre todo, que el partido se haya jugado un lunes-. Lo que es más preocupante es que entre esos escasos fieles haya cundido el desánimo a pesar de que el equipo está a solo dos puntos de Europa.
Los silbidos han dejado de ser una anécdota y el runrún es norma en Balaídos. Muchos de los que lean este artículo dirán que ellos nunca han pitado a su equipo, que les parece una practica aborrecible. Y es cierto, los que pitan no son mayoría. Pero entre los otros, los que están a las duras y a las maduras, también se percibe cierto desencanto.
Unzué no ha caído bien. Ha tenido que enfrentarse a un rival invencible: el pasado. Un pasado, además, todavía fresco y brillante. Si era ayer mismo cuando éramos jóvenes, suspira el celtismo, que se ve desilusionado y avejentado de repente.
La memoria es traicionera: recordamos los mejores tiempos de Berizzo, pero los peores preferimos obviarlos. Para muchos, la trayectoria del argentino en el Celta comenzó cuando saltó al campo a reclamarle a Teixeira Vitienes que Planas no había hecho penalti. Y no, las ideas de Berizzo no cuajaron del todo desde el principio. Las hagiografías nunca son objetivas ni verídicas.
El principal problema de Unzué es que es el otro, el usurpador del trono. El ciclo de Berizzo no había terminado todavía, no era el momento de dar el volantazo. Pero así se hizo y es injusto que lo paguemos con el navarro, que es algo así como nuestro Amadeo de Saboya.
Unzué también debe enfrentarse a su perfil plano. Cuando Berizzo abría la boca, al celtismo se le ponía la piel de gallina. Él, pese a su habitual sonrisa y su excelente talante, no sabe transmitir. Se pierde en subordinadas, no deja una frase perfecta, le falta carisma.
¿Y qué pasa sobre el campo? Pues algo parecido a lo que se le sucede a Unzué ante los micrófonos. El equipo no enamora a pesar de estar a tiro de Europa y contar con la segunda mejor pareja de delanteros de la Liga. ¿Pero el objetivo no es suficiente aliciente? ¿No podemos darle una tregua al equipo y al propio Unzué?
Acordémonos de cuando éramos jóvenes, unos adolescentes. Abel Resino se sentaba en el banquillo y aquel fútbol del Celta no hubiese desentonado en una película de terror. Pero nos daba igual: éramos pobres pero entusiastas, existía una meta común. Olvidémonos de nuestros achaques y desterremos el desencanto. Aunque ya no somos niños, podemos jugar a serlo.