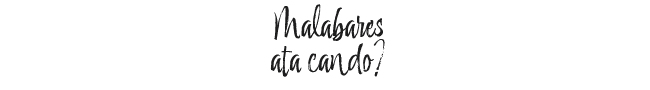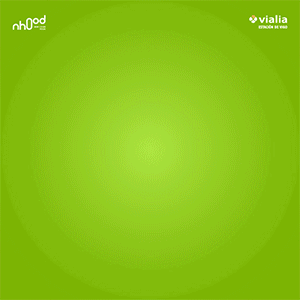La seguridad que transmitía el pintor nacía de su fuerte personalidad, reforzada desde la infancia por una madre que le inculcó que podría ser lo que se propusiera: “Si te haces soldado, serás un general. Si te haces monje, terminarás siendo papa”.
Pertenezco a una generación que parece hija de María Picasso López, en parte porque nuestros padres albergaron para nosotros grandes expectativas de vida. Dieron por supuesto que progresaríamos laboral y económicamente como ellos lo hicieron respecto a sus progenitores. También fuimos los primeros que, tras un período muy largo en este país, disfrutamos de caprichos materiales y crecimos rodeados de un pensamiento generalizado de que podíamos alcanzar lo que imagináramos.
Miente quien nos diga que todo llega. Cuanto antes se asuman las miserias, mejor. Picasso hubo uno y aspirantes con vocación hay demasiados. Veo a mucha gente convencida de que merece cosas por el simple hecho de existir. Se comporta como si el resto de la Humanidad le debiera algo y si no consigue lo que se propone, cae en la frustración. La primera acepción que aparece en el Diccionario de la Lengua Española sobre frustrar es: “Privar a alguien de lo que esperaba”. De esas aspiraciones truncadas derivan muchos males, entre ellos la envidia, lo que dificulta llevar un día a día razonablemente sano.
Quienes padecen estos sufrimientos autoimpuestos pasan por la vida de puntillas, mirando lo que hace el vecino del quinto y la prima de Cuenca, compandeciéndose y encargando camisetas con la frase “El mundo contra mí”.
Picasso fue un genio, entre otras cosas porque también fue un trabajador incansable. Sabía que la inspiración le llegaría solo mientras estuviera trabajando, independientemente de los augurios maternos. Quien dice trabajando, dice sin compararse física, intelectual o materialmente con el primero que pase. Y con esto no me refiero al el creador del cubismo, del que desconozco sus vicios.